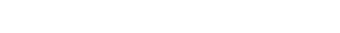Artículos
La hacienda andina y el modo de producción en América colonial
Resumen: Este trabajo propone una reflexión historiográfica sobre el carácter y la lógica rectora de la hacienda colonial en la región andina, revisando los argumentos esgrimidos en las previas discusiones sobre el modo de producción en América. Se interpreta al orden colonial como parte de una transición más amplia, de escala global, en la que se enmarca también la “acumulación originaria” europea. Se estudia el surgimiento de las haciendas andinas a partir de la noción de “hibridez” que plantea Jairus Banaji para el estudio del surgimiento del capitalismo agrario. Se presta especial atención al rol determinante que jugó en ello un mercado interno articulado en torno a la producción argentífera potosina (orientada, por su parte, a la exportación). Las haciendas coloniales son entendidas como empresas “híbridas”, presididas por una incipiente lógica capitalista a pesar del carácter premoderno de sus regímenes laborales. Por último, se analizan los fundamentos de la tendencia del capitalismo colonial hacia trabajos menos forzados.
Palabras clave: Hacienda, Andes, Capitalismo agrario.
The Andean Hacienda and the Mode of Production in Colonial America
Abstract: This work proposes a historiographical reflection on the nature and governing logic of colonial haciendas in the Andean region, revisiting arguments put forth in previous discussions on the mode of production in the Americas. The colonial order is interpreted as part of a broader, global transition, within which European "primitive accumulation" is also framed. The emergence of Andean haciendas is studied through the notion of "hybridity" as proposed by Jairus Banaji for the study of the emergence of agrarian capitalism. Special attention is given to the decisive role played by an internal market articulated around silver production in Potosí (oriented towards export). Colonial haciendas are understood as "hybrid" enterprises, governed by an incipient capitalist logic despite the pre-modern nature of their labor regimes. Lastly, the foundations of the trend of colonial capitalism towards less coercive labor practices are analyzed.
Keywords: Hacienda, Andes, Agrarian Capitalism.
He aquí la encarnación de la figura de Jano, con esta doble cara un
mismísimo elemento […]. Toda la edad moderna parece que presenta
este rostro duplicado y contradictorio, señorial y mercantil, religioso y
laico, social y político. Habrá que enfrentarse a estos enigmas […].
Bartolomé Clavero (1991, p. 34)
1. Introducción
Para el pensamiento español bajomedieval y renacentista, la combinación de elementos de diversa naturaleza sólo podía resultar en un engendro inferior, además de monstruoso. El empleo de criaturas híbridas para representar la alteridad era, por eso, frecuente (Nirenberg, 2000, p. 56). En el libelo anónimo del Alborayque (circa 1455-1465), los criptojudíos eran asimilados a la bestia multiforme que, según el Corán, había enviado Gabriel para transportar a Mahoma hasta La Meca; y así, como “alborayques”, los conversos eran una amalgama “de muchos metales” y por ende una aleación inferior, o un ser andrógino con “natura de macho e de fembra” (Bravo Lledó y Gómez Vozmediano, 1999, p. 80). Los moros expulsados, por su parte, fueron caracterizados por Pedro Aznar Cardona (1612, fol. 155-156) como una “monstruosa composicion”, “bestia disforme, de tanta diversidad de manchas y pelos diferentes […], hecha de mil retajos, retrato vivo de la quimera con cuerpo de lobo, cabeça de Camello, boca de culebra […]”. Habría algo inherentemente contra natura en la mezcla de lo diverso, un tópico que recogería siglos más tarde Jorge Luis Borges: “Las posibilidades del arte de combinar no son infinitas, pero suelen ser espantosas. Los griegos engendraron la quimera […]” (2012 [1932], p. 180). He aquí una ironía de la historia: herederos de aquellas concepciones naturales, los españoles del Siglo de Oro que conquistaron América establecieron en ella un orden colonial que acabó asemejándose, en muchos casos, a un cuerpo híbrido en cuya taxonomía se combinaban rasgos de materia diversa.
¿Cómo conceptualizar un entramado social que, si constituido sobre la fe católica y articulado a través de instituciones de origen medieval, podía reposar tanto en la mano de obra de esclavos africanos como en la coerción de un campesinado fundamentalmente indígena en el que pervivían, en muchos casos, organizaciones comunitarias y procesos productivos tradicionales, pero cuyos excedentes eran —de forma al menos parcial, pero creciente— colocados tanto en mercados locales como en el mundial para realizar la acumulación de plusvalor de una clase que, empero, continuaba pretendiéndose señorial? Esta configuración presuntamente paradójica explicaría la diversidad de posturas esgrimidas en el siglo XX sobre el carácter socioeconómico de América colonial. La “pregunta por el modo de producción” tenía, desde luego, la finalidad política de “desenvolver el arsenal propositivo para su modificación” (Wasserman, s/f). Mientras la línea estalinista, defendida entre otros por Rodolfo Puiggrós (1940), enfatizaba la forma presuntamente “feudal” en la que era explotado el campesinado indígena, André Gunder Frank (1969) profundizó, desde la teoría de la dependencia, la lectura circulacionista esgrimida previamente por autores como Nahuel Moreno (1957 [1948]) y Sergio Bagú (1949), y así ponderó el perfil “capitalista” de un continente inserto tempranamente en los circuitos del comercio global. Como respuesta a Gunder Frank, Ruggiero Romano (1971) y Ernesto Laclau (1973) reafirmaron, desde el productivismo,1 la idea del feudalismo colonial (y, bajo la misma lógica, Ciro Cardoso (1973) situó en determinadas regiones un modo “esclavista”). El etapismo introducido por la tesis feudal, como advertía José Carlos Chiaramonte, no había sido trascendido por la tesis capitalista, dado que ambas buscaban dilucidar en qué “momento” histórico se hallaba la Latinoamérica contemporánea (lo cual presuponía una sucesión fija de modos de producción) para proponer, en consecuencia, un determinado programa de acción: o bien una auténtica revolución burguesa que barriese con los remanentes precapitalistas y así posibilitara la futura revolución socialista, o bien un proceder directo a esta última, sin mediaciones (citado en Schlez, 2020, p. 138). La pretensión de Juan Carlos Garavaglia de apartarse tanto de la vieja ortodoxia estalinista como de la más reciente lectura dependentista había motivado su propuesta de dedicar un tomo de los cuadernos de Pasado y Presente a la cuestión de los modos de producción. Desde una tercera postura, amparada teóricamente en el althusserianismo, Garavaglia enfatizó la esencial heterogeneidad económica del continente (1973, pp. 7-21): se trataba de una “formación económico-social no consolidada”, ya que se componía de una diversidad de modos de producción cuya desconexión era sorteada solo gracias al capital mercantil, que (al permitir la canalización de los diversos excedentes en favor de las élites metropolitanas y locales) adquiría un protagonismo excepcional en aquellas sociedades.2 De manera similar, autores como Novack (1980 [1972]) acudieron a la teoría del “desarrollo desigual y combinado” de León Trotsky que, subvirtiendo también las concepciones etapistas, caracterizaba las formaciones sociales sujetas a la hegemonía del capital imperialista como unas en donde se combinaban, de modo específico en cada caso, relaciones arcaicas y modernas, lo que tenía por corolario político la estrategia de la revolución permanente, porque todos los países podían (y debían) proceder a la revolución socialista (Schlez, 2020, pp. 53-62).3
La cuestión de los modos de producción en América (esto es, la pregunta por su surgimiento, su organización y su transformación) responde a la necesidad insoslayable que tenemos, como sociedad, de “dilucidar quiénes somos y hacia dónde vamos”: la historia, aun cuando trate sobre mitayos o campesinos coloniales, finalmente siempre habla de nosotros –Mutato nomine de te fabula narratur o, podemos añadir: “The past is never dead. It’s not even past”– (Marchena, Chust y Schlez, 2020, p. 9). Por eso aquel debate, al igual que el relativo a la “cuestión colonial” (con el que, en muchos aspectos, está vinculado [Schlez, 2013]), constituye un “debate permanente”, aun cuando no se lo asuma de manera explícita en las investigaciones empíricas de historia socioeconómica colonial (Schlez, 2020, pp. 125-126). Pero, si las mismas inquietudes explican la vigencia de las demás polémicas sobre modos de producción y transiciones (entre las que guarda un especial interés la referida al surgimiento del capitalismo en Europa), los problemas generales y teóricos de la historiografía de los 60 y 70 no parecen haberse recuperado de igual manera en lo relativo a la historia de América colonial (Jumar, 2014, pp. 477; 514), a pesar de ciertas contribuciones de la Global History (y de una prolífica nueva literatura sobre el desarrollo desigual y combinado) a la reflexión holística sobre la economía de América colonial en el marco de la modernidad temprana. 4
Las discordantes interpretaciones sobre el carácter de la economía americana colonial (desde las tesis feudal y capitalista, pasando por las que enfatizan cierta forma de heterogeneidad) parecieran derivarse de la apariencia poliédrica de esta. Sería necesario trascender aquella inmediatez poblada de elementos dispares y situar el análisis en el plano de lo mediato, buscando la racionalidad que impera detrás de fenómenos múltiples; encontrar, como plantea Karl Marx, la “unidad de lo diverso” (s/f [1857], pp. 39-40). ¿Cuál era, en el Nuevo Mundo, la lógica subyacente a esa heterogeneidad confusa? ¿Y cómo caracterizar, a partir de eso, el sistema económico andino y, en particular, sus haciendas? Resulta pertinente comenzar haciendo referencia a una idea un tanto sencilla, pero a partir de la cual se despliegan conceptos más complejos: la yuxtaposición entre lo nuevo y lo viejo en una América colonial inserta en un proceso transicional de mayor alcance geográfico. Se procederá, así, yendo de lo global y simple a lo particular y concreto.
2. América colonial y la acumulación originaria
El entendimiento del “dominio colonial como hecho global” constituye para Enrique Tandeter un imperativo ineludible a la hora de pensar la historia americana de los siglos XVI a XVIII (1976). Esta consideración implica atender al ámbito —irreductiblemente— transatlántico en el que América, por su carácter colonial, se desenvolvió. Desde esta perspectiva, el desarrollo de un orden colonial en el Nuevo Mundo es un proceso que debe situarse, en el plano global, como parte de una gran transformación que tuvo en Europa su faceta más conocida y cuya conclusión implicó el surgimiento de una sociedad eminentemente moderna, plenamente capitalista (esto es, industrial). Para Tandeter, efectivamente, es necesario inscribir la dominación colonial en “la época de la acumulación originaria europea”. Pero el historiador debe tener el cuidado de no reducir, por eso, el caso americano a un mero apéndice de la experiencia europea, a la que habría contribuido desde el orden de lo cuantitativo (la provisión de metales preciosos es el ejemplo clásico). Si se trata, en efecto, de una transición global, única, esta no deja de constituir, para Tandeter, un “objeto” de análisis signado por lo “multiforme”. Las dinámicas del itinerario americano hacia la modernidad capitalista deben ser estudiadas por sí mismas, considerando las particularidades de unas sociedades definidas por el hecho colonial. Pero, a la vez, si se procediera a “construir para cada ‘formación’ el objeto teórico correspondiente”, como sostiene Pierre Vilar (y recupera Tandeter), y se elaborasen para América colonial categorías analíticas completamente nuevas, se correría el riesgo de perder la perspectiva transcontinental inicialmente propuesta (Vilar, 1974, p. 66). Sería importante mantener ese doble registro: global y americano. La cuestión es cómo conceptualizar aquel período transicional (la “época de la acumulación originaria”) con una flexibilidad tal que permita atender a las especificidades de cada trayectoria, pero a la vez con la precisión suficiente como para aunar esos derroteros y entenderlos como aristas diversas de un mismo proceso.
Las dificultades que eso conlleva son, en cierta medida, inherentes al carácter transicional del período: ¿es, antes que nada, una prolongación de lo viejo o una inauguración de lo nuevo? Marx (2016 [1867], p. 893) mismo parece contribuir a estas ambigüedades conceptuales: la acumulación originaria es definida en la misma página como “prehistoria del capital” y como proceso que “abarca en realidad toda la historia del desarrollo de la moderna sociedad burguesa”, dos consideraciones aparentemente contradictorias: ¿es parte de la historia capitalista o la precede? En verdad, estas ambivalencias del período encierran la capacidad de esclarecernos un poco el panorama, al menos para un primer abordaje. Aunque parezca contraintuitivo, resulta oportuno detenerse, por un momento, en el caso americano, del cual se pueden extraer algunas claves para caracterizar esta transformación global in toto.
3. Una piedra de toque
Es interesante el señalamiento de Romano de que, frente a la acepción de dualismo entre regiones capitalistas y feudales introducida por José Carlos Mariátegui, debe afirmarse otra forma de dualismo acaso más sutil: “los caracteres feudales y capitalistas atraviesan ambas regiones”, tanto las urbanas como las agrarias, y de hecho coexisten al interior de “cada una de sus empresas”, incluso las “industriales” (Romano, 1971, pp. 274-275). La existencia de estas “formas económicas bastardas” de las que habla Romano es ignorada por Gunder Frank en su alusión a un capitalismo “a secas” que no acusa matices relevantes —tomando la crítica de Carlos Sempat Assadourian (1973, p. 67)—, pero pareciera en efecto arrojar cierta luz. Sería, no obstante, inconducente referir a una América a la vez “semifeudal” y “semicapitalista”. Romano, no obstante, se inclina por el primero de los dos elementos: la estructura en cuestión tendría cimientos feudales; sus rasgos capitalistas serían, en cambio, una incorporación y un desarrollo posterior. Este camino también pareciera infructuoso. Es cierto que, como señala Romano mismo, una estructura socioeconómica, por más desarrollado que esté su comercio, no es capitalista si sus relaciones productivas no lo son; el problema es reducir las “relaciones productivas” a la forma inmediata de apropiación del excedente, y entonces concluir que, si en América colonial había relaciones “serviles”, imperaba el modo de producción feudal (o que había tantos modos de producción como regímenes productivos concretos). La estrechez de esa concepción de las relaciones de producción (y, como consecuencia, del modo de producción mismo) habilita un cuestionamiento ya clásico: bajo ese criterio, ¿qué distinguiría, en esencia, al campesino tributario del antiguo Egipto respecto del medieval? Por eso es fundamental recuperar la consideración de Marx de que los modos de producción están constituidos no por una relación de producción en particular (supuestamente característica o dominante), sino por “conjuntos de relaciones de producción” (1975 [1849], p. 37). Esto remite al registro de análisis buscado: uno situado no en el nivel de lo inmediato —los regímenes laborales, o procesos “directos” de producción—, sino en el plano de lo mediato, donde se encuentra el “proceso real de producción” (Marx, 1981 [1894], p. 1053). Lo “real” es la “unidad del proceso directo de producción y del proceso de circulación”, y así nos remite a las leyes que gobiernan una totalidad coherente. El problema del abordaje althusseriano, para Tandeter (1976, p. 156), reside precisamente en su incapacidad de aprehender esa totalidad real; por eso, para restaurar el “primado de la producción” como “proceso real” debe contemplarse la unidad dialéctica de la producción y la circulación. En ese sentido, el sistema-mundo de Immanuel Wallerstein refina los lineamientos trazados por Gunder Frank, porque intenta integrar aquellas dos esferas como parte de un único proceso global: la coerción (tanto servil como esclavista) en la periferia colonial tendría una razón de ser, una coherencia: estaría al servicio de la acumulación capitalista de la metrópoli europea (Wallerstein, 1974, p. 87). Volviendo a la cuestión de las relaciones de producción, debe rescatarse del planteo de Wallerstein el reconocimiento de que el capitalismo como modo de producción era compatible con regímenes laborales de tipo servil: de ninguna manera estos últimos indican que imperara una lógica feudal. Es fundamental entonces, distinguir esos dos niveles de análisis.
A la hora de identificar un modo de producción, la forma en la que se utiliza el excedente pareciera tanto o más importante que la forma en la que se lo apropia (es decir, la forma en la que se explota el trabajo). Si, por un lado, todas las sociedades clasistas reposan en la explotación de una clase por otra, a su vez se diferencian en los patrones de consumo que motivan esa explotación. Desde esta perspectiva es irrelevante, a priori, cómo se extrae ese plusproducto. La piedra de toque del feudalismo sería la existencia de una clase feudal que utiliza el excedente campesino (fuera producido por siervos, esclavos o jornaleros, o productores de condición más ambigua) para la ostentación de un determinado estatus. Opera una lógica del valor de uso, desde luego, pero ese uso es uno específicamente feudal. Si para Rodney Hilton la “pugna por la renta” es la fuerza motriz del modo feudal, se debe a que la posición del señor como parte de la clase dominante dependía de su capacidad de sostener y acrecentar aquel despilfarro que en verdad no era tal, pues en él fundaba su poder de mando (Hilton, 1978 [1953], p. 114). Para el caso de la Castilla tardomedieval, más específicamente, Carlos Astarita señala en su tesis doctoral que “los señores vivían sumergidos en el gasto improductivo […] se consagraban a la obtención y destrucción de riquezas”; se trata de una “economía del gasto” que evoca la lógica del potlatch (2009 [1992], p. 61). En síntesis: “nobleza obliga”. En el capitalismo, el destino del excedente está también ineludiblemente vinculado a la “fuerza motriz” del modo de producción: la acumulación capitalista no es otra cosa que la reproducción ampliada del capital que se logra a partir de la reinversión del plusvalor en un nuevo ciclo. Impera una lógica del valor de cambio, desde luego contraria a la del consumo feudal.
¿Cuál era, entonces, la lógica de consumo del excedente que motivaba la explotación en América colonial? Una clásica definición de la hacienda americana señala, como un rasgo que la distingue de la más avanzada plantación, que sus productos “se utilizan no sólo para la acumulación de capital sino también para mantener las aspiraciones de estatus del propietario” (Wolf y Mintz, 1957, p. 380). Esto implica que, en casos donde la hacienda adquirió un gran protagonismo (como puede ser el espacio peruano), habría habido una burguesía rural de comportamiento no obstante “híbrido” o “dual” que, según el criterio planteado, indicaría la hibridez de la formación social entera. Concretamente, aquellas habrían sido sociedades ya consagradas a la acumulación de capital, pero no por ello dispuestas a abandonar ciertos ideales de viejo cuño. Así, puede recuperarse la idea de Romano sobre lo bastardo o híbrido de las relaciones de producción en América, pero desde un abordaje distinto que conduciría a conclusiones distintas. Puede decirse que si, por un lado, se descifra en ellas la lógica capitalista de la acumulación, su dominio estaba “bastardeado” o no era completo. En primera instancia, por la “negativa”, esto es, por las dificultades —e incluso, llegado cierto punto, imposibilidades— para la reinversión productiva, dado que la hacienda estaba “organizada para abastecer un mercado de pequeña escala” (a diferencia de las plantaciones, más ligadas al mercado atlántico), cuyas limitaciones desincentivaban una ampliación de la oferta, inhibiendo así el afán de reproducir sistemáticamente el capital de forma ampliada (Wolf y Mintz, 1957, p. 380). Pero esa hibridez también estaba determinada por la “positiva”, por la fisonomía misma de una sociedad que, dominada por corporaciones y redes personales, y signada por estamentos a los que les correspondían derechos y deberes específicos, necesitaba del gasto suntuario y la ostentación para reproducir unas jerarquías cuyo componente simbólico no era accesorio, sino que seguía siendo esencial —encontramos un curioso ejemplo de ello en el afán de consumo de bienes asiáticos, en calidad de bienes de prestigio, que se había apoderado de la “alta sociedad” peruana (Bonialian, 2014, pp. 131-133)—. Las castas o estamentos en los que se dividían las sociedades premodernas, como es el caso de la antiguorregimental, ocasionaban en estas, según György Lukács, una “confusión inextricable de los elementos económicos con los políticos, religiosos, etc.” (2013 [1923], p. 154). Sergio Bagú lo señala, específicamente, para la América temprano-moderna: una “concepción de casta sobre una realidad de clases” (1949, p. 102). En síntesis, un clásico título de Tulio Halperin Donghi —referido al Río de la Plata tardocolonial— permite reformular el desfase aludido: aquella era “[u]na sociedad menos renovada que su economía” (2021 [1972], p. 62). Si “económicamente” regía ya la acumulación capitalista, a su vez pervivían pautas arcaicas de ordenamiento social.
Esa ambivalencia pareciera haber sido una característica central de aquel equívoco período global en el que se inscribía tanto América colonial como la Europa temprano-moderna. El modo de producción capitalista estaba surgiendo, pero todavía debía “esforzarse por emerger frente al escenario de relaciones heredadas”, lo cual engendraba configuraciones sociales “híbridas” marcadas por las contradicciones (pero también imbricaciones) entre lo nuevo y lo viejo; de esa forma lo entiende, en un artículo sumamente esclarecedor, el marxista indio Jairus Banaji (2010).5 Así como en la manufactura capitalista previa a la revolución industrial imperó una “subsunción formal” del trabajo al capital, en donde este todavía no había impuesto un proceso productivo específicamente capitalista (sino que reposaba en sistemas y niveles técnicos precapitalistas), algo análogo habría ocurrido en los espacios rurales ya dominados por la acumulación, pero previos al “parteaguas” modernizante que Banaji sitúa a fines de siglo XIX —la “modernidad” equivale, en este caso, a la subsunción real—. En ese capitalismo agrario híbrido, los productores rurales no eran necesariamente “no-libres” (unfree) —aunque, sin dudas, existían casos de la más evidente coerción extraeconómica, como ocurría en las plantaciones esclavistas— pero tampoco eran realmente “libres” en el sentido en el que lo es un asalariado moderno; más bien, solían ser empleados mediante “contratos laborales asimétricos” donde se combinaban acuerdos de bases voluntarias con diversos mecanismos coercitivos para retener la mano de obra (Banaji, 2010, p. 336). Por su parte, si quienes contrataban de esa forma a los productores eran “capitalistas”, estos estaban, no obstante, “frecuentemente reclutados de la nobleza”: a la vez que aspiraban a maximizar las ganancias de sus fincas, su finalidad solía ser “sostener un estilo de vida puramente aristocrático” en las ciudades (Banaji, 2010, p. 336). La hibridez, entonces, en el comportamiento de los hacendados americanos no solo resultaría compartida con otras noblezas aburguesadas del período, sino que, de hecho, se verificaría como un rasgo omnipresente de esas sociedades.
Si en ese carácter mixto se identificó un semblante definitorio de esta época a nivel global, no deja de ser cierto que la tensión del capital con las “relaciones heredadas” tiene que haber adquirido modos concretos necesariamente específicos a cada formación social, pues aquella “herencia” también lo era. Por eso fueron múltiples las “trayectorias de acumulación” que precedieron (y condujeron) al capitalismo agrario maduro (“moderno”) del siglo XX (Banaji, 2010, p. 335). En todas ellas se descubren paisajes socioeconómicos signados por una mixtura necesariamente vernácula. Por eso Banaji es contundente: los historiadores deben alejarse de aquella “arraigada ortodoxia” que ve en la historia inglesa y sus enclosures un modelo de transición “puro” respecto del cual los demás se acercan o —peor aún— se alejan (Banaji, 2010, p. 335). En su rechazo de los modelos y las teleologías transicionales, así como en su énfasis en las (diversas) articulaciones de formas arcaicas y modernas, el planteo de Banaji se acerca —aunque sin aludir explícitamente— a la literatura sobre el “desarrollo desigual y combinado”. Desde esta última perspectiva, por ejemplo, Nick Taylor (2014) sostiene que la ley de movimiento del capital, entendida como global y homogeneizadora, al ser aplicada sobre distintas sociedades (interactuando con sus particulares condiciones preexistentes), se plasmará necesariamente de forma diversa, dando por resultado un desarrollo desigual en el que se amalgaman, al interior de cada formación (y, sobre todo, de aquellas consideradas “atrasadas”), formas arcaicas y modernas de organización económica —lo cual apunta, nuevamente, a la multiplicidad de formas de explotación que existen no solo en el desarrollo capitalista a nivel global, sino incluso al interior de cada trayectoria específica de acumulación—. La cuestión, entonces, es que la diversidad de trayectorias no niega sino, más bien, afirma la profunda unidad de estas como parte de la historia de un mismo modo de producción, desde la Inglaterra de los cercamientos a las haciendas del Perú colonial. Con el propósito de analizar las dinámicas concretas del capitalismo en este último caso —y no con el de alienarlo respecto del itinerario europeo— resulta pertinente reparar en la centralidad del hecho colonial y sus implicancias.
4. Capitalismo colonial y mercado interno
Milcíades Peña, retomando la caracterización de Bagú (1949, pp. 142-143) y de su maestro Moreno (1957), esbozó entre 1955 y 1957 una concepción de “capitalismo colonial” en donde la pervivencia de rasgos sociales precapitalistas es consecuencia, fundamentalmente, de la condición colonial en la que se despliega la acumulación (2012 [1970], pp. 67-70). Y así, se conjuga la “hibridez” de Banaji con el “hecho colonial” de Tandeter. Peña en efecto considera que en América imperaba el modo de producción capitalista, entendido este como un régimen de “producción para el mercado y la obtención de ganancias”; la distinción es clara: no se producía, como en el feudalismo, “en pequeña escala y ante todo para el consumo local, sino en gran escala”, con “grandes masas de trabajadores” y “con la mira puesta en el mercado” (Peña, 2012, p. 70). Pero lo interesante del planteo de Peña es que esto último (la acumulación a través del mercado) fue posible en América por las condiciones comerciales que había creado la dominación colonial. Ese mercado al que se orientaba la producción era, señala Peña, “generalmente” el mundial —que, no debe olvidarse, para Marx “constituye la base de[l] modo de producción [capitalista]” (Marx, 1976 [1894], p. 426)—, cuyo origen y ampliación era obra, desde luego, de la expansión imperial europea; pero también podía ser, “en su defecto, el mercado local estructurado en torno a los establecimientos que producen para la exportación” (Peña, 2012, p. 67). Esto último es fundamental. La relación entre la creciente demanda de las ciudades americanas y el surgimiento, en torno a ellas, de una agricultura comercial es algo que han planteado muchos (empezando por Borah [1951, p. 32] y Florescano [1964-1965, p. 571]). Robert Keith (1971, p. 444) añade que tanto en Nueva España como en el Perú habría sido, específicamente, el impulso de la minería el que creó “las precondiciones [urbanas y mercantiles] para un ‘despegue’ agrícola” centrado en la “agricultura comercial” de las haciendas. La concentración de propiedades para la formación de nuevas empresas se habría visto fomentada, entonces, por las perspectivas que ofrecía un mercado interno en expansión gracias al dinamismo minero.6
La “economía moderna” de “producción mercantil” que surge, entonces, “debe conservar el adjetivo de ‘colonial’”, señala Assadourian (1994, p. 19), porque fue consecuencia de la transformación colonial del paisaje: no solo por la crisis demográfica indígena y la fácil usurpación de tierras, sino fundamentalmente por la misma razón de ser de ese ámbito mercantil referido, para el caso andino, como “espacio económico peruano”, cuyo pulso latía en la amalgama del mercurio (Assadourian, 1982, p, 20).7 Al enfatizar las oportunidades surgidas en la propia colonia para el crecimiento económico, se matizaría, acaso paradójicamente, la centralidad de la metrópoli en aquel capitalismo colonial, lo cual resulta contrario a la perspectiva centro-periferia de quienes defendieron la tesis capitalista desde el dependentismo (en ese mismo afán por observar las dinámicas intercoloniales e intracoloniales tenemos, más recientemente, el planteo de Russell-Wood [2001]). Pero no deja de ser cierto que el polo minero potosino existía por el interés metropolitano de obtener un bien de alto valor para la exportación. Cardoso (1973, p. 194) habla, elocuentemente, de la “hipertrofia” de una “economía deformada” por las necesidades del dominio colonial.
Estudios posteriores sobre el “espacio peruano” planteado por Assadourian, no obstante, han matizado su carácter polarizado o centrípeto, advirtiendo una trama de intercambios más compleja en la que las economías regionales adquirieron una creciente autonomía respecto de los ciclos de auge y de crisis de Potosí (Gelman, 1993; Newland y Coatsworth, 2000). De hecho, Potosí, además de ser un punto de consumo, estimuló el crecimiento de todo un circuito de ciudades que se constituyeron, por su parte, como importantes focos comerciales. Si bien menores al potosino, permitieron el desarrollo en sus respectivos hinterlands de una variada producción agropecuaria orientada al abastecimiento local y, eventualmente, también especializada en productos destinados a otros puntos del espacio peruano (Choque Canqui, 1993). Fernando Jumar, recuperando la filiación de las ideas espaciales de Assadourian con las previas tipologías de François Perroux, señala que, si bien el espacio económico peruano no dejaba de ser uno efectivamente “polarizado”, albergaba en su interior, no obstante, “espacios homogéneos” definidos por flujos mercantiles menores (2014, p. 507). En cualquier caso, vemos en la producción minera no solo un factor importante en la acumulación primitiva europea, sino también uno que actuó como “primer móvil” (Assadourian, 1982, p. 281) de una economía colonial cuyas campañas hispanizadas ya se perfilaban como capitalistas. Todo esto remite a una imagen más compleja que la de una América colonial definida como capitalista por su mera integración al mercado mundial o, peor, como capitalista únicamente en sus enclaves exportadores. El metal precioso al que el poema de Francisco de Quevedo le atribuye un fatal destino europeo —“Nace en las Indias honrado / donde el mundo le acompaña; / viene a morir en España / y es en Génova enterrado” (1903 [ca. 1603], p. 8)— habría sido, sin embargo, capaz de engendrar en torno a sus polos productores un vasto entramado de relaciones nuevas que, si bien dependientes del sistema mundial, tenían a su vez un movimiento relativamente autónomo.
La dinámica principalmente endógena del capitalismo agrario temprano es algo que, de hecho, enfatiza Banaji (2010, p. 347): si no deja de afirmar el lazo intrínseco entre capital y mercado mundial, pareciera ver en ello una relación más bien de finalidad (aquel tiene la “tendencia” inherente a desarrollar un comercio de escala global), situando en cambio los resortes iniciales del capitalismo en el mercado interno. El énfasis de Banaji en el plano regional o subnacional implica, en verdad, un distanciamiento no solo del ámbito global, sino también de los espacios nacionales como unidad de análisis. La afirmación de que las “cuestiones agrarias” no necesariamente operan a nivel “nacional” refiere, al menos en parte, al hecho de que los Estados nacionales son un fenómeno más bien tardío (Banaji, 2010, p. 347).8 Algo que, sin dudas, se verifica en América, como sostiene Assadourian (1982, p. 137).
5. Trabajo y capital en una sociedad híbrida
El espacio centrado en el Potosí constituye, entonces, el ámbito principal de este análisis.9 En primer lugar, debe abordarse la naturaleza del factor trabajo: ¿cómo eran los regímenes laborales en esa sociedad agraria andina ya definida por lo híbrido? Se ha señalado ya el recurso a contratos asimétricos como una característica general del período. Para Peña (2012, p. 67), efectivamente ese era uno de los puntos que impiden asimilar el “capitalismo colonial” imperante en América con el “capitalismo industrial” contemporáneo: los métodos coercitivos inherentes al colonialismo habrían impedido el establecimiento de un régimen de “salario libre”, es decir, basado en la explotación de un productor desposeído de los medios de producción (que es “libre” porque acude al mercado sin otra compulsión que la necesidad de subsistir). El surgimiento de una moderna sociedad burguesa basada en el salario libre, si bien no es el origen mismo del modo de producción capitalista, sí implicaría, como advierte Assadourian (1973, p. 67), su “advenimiento pleno” (situando así, en la historia capitalista, un salto cualitativo del que carecería, como ya se ha señalado, el análisis continuista de Gunder Frank). En ese mismo sentido habla Marx del surgimiento de un “modo de producción específicamente capitalista” a partir de la “subsunción real del trabajo al capital” (1971 [1933], p. 59). En línea con Banaji (2010, pp. 131-154), y a propósito de una reciente compilación de Jane Whittle y Thijs Lambrecht (2023) sobre el trabajo asalariado en la Europa preindustrial, Octavio Colombo (2024, p. 3) señala la importancia de abandonar “la dicotomía formal entre trabajo libre y no libre” —tan presente en las interpretaciones marxistas clásicas sobre la transición—, porque su simplicidad resulta incapaz de aprehender correctamente la diversidad de formas que asumió el trabajo asalariado en el período formativo del modo de producción capitalista; en todo caso, el análisis concreto de esas modalidades específicas nos conduciría a advertir “diversos grados de (ausencia de) libertad”. La imagen resultante es la de un trabajo asalariado que mantuvo durante este período transicional “características híbridas”. En ese sentido, (y así como Banaji habla de modalidades “neither free […] nor ‘unfree’”) Whitle y Lambrecht hablan de asalariados “less than free” (2023, p. 6) porque, en efecto, el “obrero doblemente libre” del capítulo 4 de El capital, lejos de ser una condición para el despliegue de la producción capitalista, es consecuencia de esta y de su desarrollo (Colombo, 2024, p. 11).
Si el régimen asalariado moderno ha otorgado a las sociedades capitalistas un punto de coincidencia fundamental, sus trayectorias previas exhiben, por contraste, una profunda diversidad en sus regímenes laborales: desde el peonaje novohispano y el inquilinato chileno hasta la esclavitud caribeña y estadounidense; desde el yanaconaje peruano y la servidumbre rusa y prusiana hasta el jornalero sometido por las leyes de vagos de Europa occidental. Los mecanismos en los que se apoyaba cada uno eran necesariamente particulares a cada formación social. Por eso es fundamental recuperar las determinaciones que implicaba el hecho colonial en aquel peculiar “capitalismo colonial”. En el espacio económico peruano y sus campañas dominadas por la hacienda —aunque también es válido para el resto de América—, la inexistencia de un régimen de salario libre se explicaría, según Antonio Acosta Rodríguez (1982, p. 4), por las posibilidades que ofrecía “la relación de fuerza que se desarrolló con la conquista”. A eso mismo se refiere Pablo Macera (1971, pp. 3-4) al afirmar que “la hacienda era feudal por ser colonial”: eran “las relaciones de dominación política” constitutivas del dominio colonial las que habrían permitido al hacendado parcialmente emular, en su explotación del campesinado indígena, la coerción jurisdiccional típica del señorío clásico. Pero, así como los circuitos de comercialización (que posibilitaron el surgimiento de la agricultura capitalista) se fundaban en el hecho colonial no meramente por el vínculo directo con la metrópoli, sino también por los flujos económicos que se gestaban en el propio espacio colonial, también los mecanismos coercitivos de la producción dependían no solo de imposiciones más o menos directas de la metrópoli —como podría serlo la categoría jurídica “indio”, de fundamentales implicancias económicas—, sino también de lógicas, en muchos sentidos, autónomas a ella. La incorporación de territorios distantes en el entramado de las monarquías compuestas implicaba para la corona, generalmente, un acuerdo con las clases dominantes provinciales (que, en el caso de las Indias, se materializó en un principio en la merced de la encomienda otorgada a los conquistadores) a las que se les reconocían determinadas prerrogativas de autoridad a nivel local, mediante las cuales se aseguraba no solo la estabilidad social de esos territorios, sino también la lealtad de ese sector medular hacia la autoridad regia —por eso, y sin estar exenta de problemas, esa flexibilidad fue lo que hizo viables por tanto tiempo a las monarquías compuestas— (Elliott, 2010 [2009], p. 39). Los fundamentos de aquella coerción son, entonces, los de un colonialismo mediado por el quid pro quo (desde luego no libre de tensiones) entre la corona y los sectores hegemónicos locales.
Aun destacando el carácter contractual que tenía el trabajo en muchas haciendas, entonces, no puede dejarse de señalar su asimetría fundante, siendo por ende imposible de asimilar a las relaciones laborales modernas. Todo esto nos conduce, efectivamente, a un escenario híbrido donde conviven, en esos asalariados premodernos, la voluntad y la coerción. Encontramos un caso paradigmático de ello en la Cochabamba estudiada por Brooke Larson (1998 [1988]). Como advertía el marqués de Montesclaros, virrey del Perú, en 1615, la creciente (y alarmante) evasión de la mita mediante la fuga tenía por destino o bien la jungla —un fenómeno típico de la acumulación originaria: la búsqueda de un acceso directo a los medios de subsistencia en zonas marginales— o bien los asentamientos rurales, esto es, las “tierras y estancias” de españoles que necesitaban mano de obra (en Cochabamba, la población de “forasteros” era particularmente alta en relación a los nativos, y estaba ligada sin dudas al trabajo en las haciendas) (Mendoza y Luna, 1859 [1615], p. 28; Larson, 1998, p. 102). Los beneficios que estos ofrecían a los migrantes (que incluía, junto al salario en especie, el pago del tributo) dan cuenta de un acuerdo laboral en principio voluntario —aunque desde luego motivado, en última instancia, por una necesidad económica—, pero que solía tener por contracara la posterior retención del yanacona y su familia en la chacra (“ninguno le podía sacar, ni él desampararla”, denunciaba Montesclaros). De forma similar, ya en 1599, el virrey Luis de Velasco (1926, pp. 172-173) señalaba que muchos “yndios huidos se han metido en chacaras y lauores” de Chuquisaca (lo cual nos remitiría a un ingreso voluntario), “donde los dueños dellas los ocultan y retienen por el provecho que se les sigue de tener quien labre y beneficie sus tierras”. Nuevamente, la contraposición entre trabajo “libre” y “no libre” se revela incapaz de atender a estas situaciones híbridas de explotación asalariada.10
Con respecto al factor capital, ¿en qué circunstancias emergió y se consolidó aquella clase bifronte de hacendados? La combinación de un afán de vida aristocrática en las ciudades con una actividad económica en cierto punto empresarial se remonta ya a las primeras élites coloniales, que tenían por protagonistas a los encomenderos. Ana María Presta, en su tesis doctoral sobre los encomenderos de Charcas, señala que su “habitus nobiliario” o caballeresco (que traía consigo la aspiración a constituirse como señores en América) coexistía con otra lógica: la del “afán de lucro, la expectativa de ganancia, la valoración del dinero y la persecución de oficios mercantiles” (Presta, 2000, pp. 28-29). De hecho, esta segunda racionalidad adquirió, en el accionar de las élites de origen peninsular, una presencia creciente en la medida en que la encomienda, hacia finales de siglo XVI, satisficiera el anhelo de movilidad social menos por las prerrogativas que confería, ahora limitadas, y más por operar como centro de una trama de relaciones personales desde las cuales conducir emprendimientos comerciales (Presta, 2000, pp. 25; 30). Los descendientes de aquellos “señores de indios” de semblante caballeresco y medieval devinieron, de esa forma, en “aristócratas barrocos” cuyo ascendente se fundaba en la capitalización de rentas (y se reforzaba con cargos políticos) (Morrone, 2012, pp. 17; 22). 11 Para toda una tradición revisionista cuyos adalides fueron Silvio Zavala y Lesley B. Simpson, no había consanguinidad alguna entre la encomienda y la hacienda. Pero parece acertada la limitada continuidad que rescata James Lockhart (1969, pp. 419-421) entre una y otra, y que refiere al carácter y comportamiento híbridos tanto de encomenderos como de hacendados: ambas instituciones permitían sustentar las pretensiones de vida patricia en las ciudades a partir de la comercialización del excedente agrícola o ganadero de los indígenas —las clases sociales, como señala E. P. Thompson, se revelan como tales en el plano diacrónico de la experiencia, pues es allí donde pueden observarse “pautas en sus relaciones, sus ideas y sus instituciones” (2012 [1963], p. 29)—.12
6. Hibridez diacrónica y sincrónica
La concepción de hibridez en Banaji remite a una conjunción de temporalidades, a una superposición diacrónica de formas “premodernas” y “modernas”, de modo similar al “desarrollo combinado” de Trotsky (2008 [1930], p. 5). Pero en el caso de América colonial debería incorporarse una inflexión analítica más: aquellas formas “premodernas”, aquellas sociedades precapitalistas crecientemente dominadas por el capital serían, a su vez, producto de una hibridez que puede llamarse sincrónica entre las estructuras prehispánicas y la civilización ibérica forjada durante el Medioevo (Cardoso, 1973, pp. 143-144). Es interesante, en ese sentido, cómo concibe Jérôme Baschet (2009 [2004], pp. 316-318) esa mixtura: América colonial habría sido una periferia del feudalismo europeo, mezclándose en ella, de forma análoga a la periferia capitalista del siglo XX, elementos del modo de producción dominante —el feudal— con formas preexistentes, en este caso prehispánicas; por eso añade, para el “feudalismo” americano, los epítetos de “tardío y dependiente”. Baschet recupera el planteo de Cardoso de que, si bien el hecho colonial se dio en todo el continente con ciertos caracteres comunes, las “formas variadas de síntesis entre los elementos de los modos de producción europeos e indígenas” dieron como resultado una diversidad de sistemas coloniales, un mosaico de estructuras sui generis (Cardoso, 1973, pp. 140; 144; 148; 149). Lo cual apunta, nuevamente, a la importancia de un análisis de escala regional. Cabe añadir que, para Banaji (2010, p. 62), la idea difundida de que las “formaciones sociales” coloniales combinaban una variedad de “modos de producción” (idea presente en Garavaglia y también —por momentos— en la más reciente interpretación del concepto de “desarrollo combinado” de Alexander Anievas y Kerem Nişancıoğlu [2015, p. 30-31; 49; 162; ] que el propio Banaji ha criticado [2018, p. 146]) solo sería válida según la acepción inmediata de este término —esto es, aquella que entiende por “modo de producción” un proceso productivo concreto—, y no según aquella otra más abstracta, que refiere a una ley de movimiento que rige sobre la totalidad de las relaciones que integran la sociedad, pues en este registro analítico no habría posibilidad de amalgamas.13
¿De qué dependieron esos distintos tipos de colonización? La principal variable quizás deba situarse en el grado de desarrollo productivo y de concentración demográfica que cada lugar gozaba al momento de la conquista. Laclau (1973, p. 35) identifica para el caso de las zonas nucleares de asentamiento indígena (México, Andes, Centroamérica) el establecimiento, en el siglo XVI, de un régimen similar a la corvée feudal; el fundamento de ello reside en las posibilidades que allí ofrecía la explotación de un campesinado que ostentaba una firme estructura de propiedad y de producción agrícola. Paradójicamente, entonces, los regímenes “feudales” allí implantados se basaban en la relativa continuidad de las estructuras prehispánicas, y no en una tabula rasa.14 Como señala Steve Stern (1986 [1982], p. 83) para el Perú, en un principio la correlación de fuerzas tenía a “los colonizadores” como “elementos forasteros, extranjeros, superpuestos a una economía autónoma en la que no servían de mucho”. La encomienda combinaba la propiedad comunal de la tierra, y por ende el control indígena del proceso productivo, con una lógica jurisdiccional eminentemente medieval, pues la merced recompensaba un servicio militar y permitía la exacción tributaria sobre una población a la que se debía proteger e instruir en temas de fe.
Lo interesante es que no solo la producción, sino también la propia mercantilización asociada a la nueva lógica del capital estaba signada por la conjunción —desde luego, asimétrica— de factores indígenas e ibéricos. La “producción de la circulación” que analiza Luis Miguel Glave remite a un planteo de Marx (2007, p. 13) según el cual, en una sociedad cuyas relaciones están crecientemente mediadas por mercancías, las “condiciones físicas del intercambio” adquieren particular relevancia: el abaratamiento de los costos del transporte pasa a ser tan importante como el abaratamiento de los costos del proceso productivo mismo (Glave, 1983, pp. 25; 35). Por eso, el establecimiento en los Andes de una economía crecientemente orientada a los valores de cambio implicó la necesidad de desarrollar, desde temprano, circuitos mercantiles eficientes. Es cierto que la dinámica del mercado era fundamentalmente ajena a las sociedades andinas y su imposición debe considerarse una faceta de la occidentalización de América, pero los mecanismos a través de los que se configuró esa circulación trazan un escenario más complejo. Para Glave (1983, p. 10), sería errado considerar a aquel régimen comercial como un “sistema español”, por contraposición a los circuitos andinos (de intercambio no mercantil) en decadencia; más bien se trata de un régimen “colonial”: lo español remite, en todo caso, al signo de la hegemonía, pero el neurálgico “espacio del trajín” era un “espacio indígena” que todavía reposaba —aunque integrado a una nueva realidad económica— en el viejo servicio de tambos.
Así como se aprecia en la región andina cierta pervivencia de estructuras prehispánicas (tanto en la propiedad como en la producción e incluso en la circulación), los fundamentos del orden colonial eran eminentemente europeos y católicos. El señalamiento de Acosta (1982, p. 1) es elocuente: fue necesario, para la dominación colonial, el accionar de un conjunto de “sectores sociales” e “instituciones” europeas “transplantadas [sic] al nuevo continente” —y, con ese legado, habrían desembarcado también los conflictos jurisdiccionales inherentes al feudalismo—. De forma similar, Víctor Tau Anzoátegui (2018, p. 31) habla de una “transferencia de la civilización hispana”. Se ha mencionado ya el habitus nobiliario que traían consigo los peninsulares al Nuevo Mundo. Pero, si es válida la afirmación de Sergio de Santis de que el “feudalismo fue importado en este subcontinente, más como instrumento de poder y de jerarquización que como modo de producción propiamente dicho”, no parece adecuado ver allí un traslado de meros “elementos de la superestructura del feudalismo europeo”, como hace Cardoso (1973, p. 141). En ese sentido, también podría señalarse la menor lucidez que exhibe Peña (2012, pp. 69-70) al criticar el “cretinismo jurídico” al que habría recurrido Puiggrós en su argumentación del carácter feudal de América. Para Peña (2012, pp. 69-70), la apelación a la “forma jurídica” que revestía (junto a otros “matices feudales”) al “contenido económico-social” capitalista de las colonias no puede tener un lugar determinante en un análisis marxista. Pero difícilmente pueda hacerse abstracción, para el caso de regímenes productivos en buena medida apoyados en diversas formas y grados de coerción extraeconómica, de las condiciones precisamente extraeconómicas (léase jurídicas, políticas, institucionales, religiosas) que hacían posible esa transferencia de excedente.15 Cabe señalar, no obstante, que el orden que se “trasplanta” desde la metrópoli hacia las periferias es uno eminentemente “pluralista”, inscripto en una “cultura jurisdiccional” (por contraposición a la “estatal”) (Garriga, 2004). La heterogeneidad de ese entramado “extraeconómico” (del cual —insistimos— dependía en gran medida la capacidad de extracción de plustrabajo) torna muy sugestiva la invitación de Adrián Mercado Reynoso (2020, p. 213) de “asociar” la tradición historiográfica del materialismo histórico con la del “debate ius-historiográfico del dominio dividido” representada por Tau Anzoátegui y António Manuel Hespanha, entre otros.
En su discusión con el marxismo althusseriano, E. P. Thompson (1981 [1978], p. 157) enfatiza la ubicuidad de un derecho que en efecto “estaba imbricado en el modo de producción”. Clavero (1991, p. 30), de hecho, repara en una idea similar: en la temprana modernidad “todavía hay una economía que no resulta exactamente económica, un derecho que no parece estrictamente jurídico y una religión que a su vez fuera una cosa y la otra, economía y derecho” (se ha mencionado ya la “confusión inextricable” de economía, política y religión de la que habla Lukács). Al respecto, puede señalarse un ejemplo relativo al lugar de la religión en el establecimiento del sistema de haciendas en los Andes centrales: este habría estado, en muchos casos, vinculado al desarrollo de lo que Michael Sallnow (1983, p. 54) denomina “cultos señoriales” (manorial cults). La hacienda de Huallhua, a través de la liturgia a su santo patrón, era capaz de convocar a indígenas de comunidades que trascendían los límites parroquianos, estableciéndose por ende como jurisdicción eclesiástica de facto (se advierte aquí una conflictividad heredada del feudalismo). De esa forma, el hacendado establecía con esas comunidades unas relaciones particulares que, si se “proyectan todavía en el idioma de la fidelidad personal al señor” y remiten a nociones de compromiso, a la vez inauguran “nuevas relaciones contractuales de producción” (Sallnow, 1983, p. 51). Ubicado en los intersticios del deber y la voluntad, este ambiguo voto cristiano remite a un escenario donde una explotación ya capitalista muchas veces depende, no obstante, de métodos extraeconómicos (es decir, no típicamente capitalistas). Clavero atiende, de hecho, a la existencia ambivalente de una forma de propiedad —un dominium— que fuera a la vez “declaradamente caritativa y reconocidamente dominativa”, abocada tanto a la religiosidad como a la subordinación social (Clavero, 1991, p. 33).
7. La hacienda andina como unidad productiva
Como unidad productiva, los fundamentos de la hacienda andina eran distintos a los de la encomienda. En ese sentido, la contraposición que traza Keith (1971, p. 438) es muy elocuente:
mientras que la encomienda era una institución esencialmente precapitalista que fue corrompida en diversos grados por rasgos capitalistas, la hacienda era básicamente una institución capitalista corrompida en diversos grados por rasgos anticapitalistas o “feudales”.
El fundamento “precapitalista” de la encomienda refiere no meramente al carácter feudal de la merced en sí, sino más aún al hecho, ya señalado, de que implicaba una reapropiación del proceso productivo prehispánico. Precisamente por eso es que, en regiones de considerable desarrollo mercantil, como lo era el Perú, la creciente orientación comercial de los encomenderos comenzó a desvirtuar una economía étnica que se había organizado tradicionalmente con el fin más acotado de producir valores de uso (Keith, 1971, p. 436).16 El fundamento “capitalista” de la hacienda, por su parte, alude a que esta se constituyó para satisfacer el creciente afán de acumulación del sector hispánico dominante. Como plantea Glave (2009, p. 334), la ocupación de tierras por diversos medios y el establecimiento de regímenes laborales nuevos permitió sentar “las bases”, hacia fines de siglo XVI, para la “valorización del capital” desde nuevas empresas agrarias.17 Se trata de una unidad cualitativamente distinta y novedosa cuya emergencia “requería que la sociedad estuviera en gran medida destruida y sus miembros se hubieran transformado en un proletariado agrícola” (Keith, 1971, p. 438).18 No obstante, el arcaísmo de sus propietarios y la pervivencia de lógicas sociales y laborales precapitalistas obstruyó, en parte, esa acumulación. De esta manera, prolongando la hibridez de la encomienda, la hacienda se constituía como una unidad ambivalente, lo cual sería objeto de reflexiones diversas.
Muchos han optado por ponderar el arcaísmo de la hacienda. François Chevalier sostenía que, en última instancia, su lógica era la de la autosuficiencia feudal, ya que habría surgido como unidad productiva en un escenario de crisis de la minería, sirviendo como inversión segura para mineros y mercaderes (Mörner, 1973, pp. 183; 189). Desde luego, las fluctuantes condiciones mercantiles podían conducir a que durante períodos de caída de precios girase hacia una mayor cerrazón, pero esa flexibilidad (que le atribuyen, entre otros, Eric Wolf [1959, pp. 210-211] y Sallnow [1983, p. 51]) no hace más que afirmar una lógica de mercado subyacente —actuar de manera contraria daría cuenta, precisamente, de una racionalidad antimercantil, porque implicaría elevar la cantidad producida para compensar el descenso de precios, y así sostener un determinado nivel de consumo—. Por contraposición a Chevalier, Macera (al igual que Assadourian [1973, p. 73]) niega que la cerrazón constituyera el ideal fundante de la hacienda: su vínculo con el mercado era profundo y sistemático, no dependía de un excedente ocasional (Macera, 1971, pp. 15-16). Para Macera (1971, p. 39), no obstante, la hacienda combinaba una “negociación capitalista hacia afuera” con una “organización social semifeudalizada hacia adentro”, y esto último era lo que signaba su carácter, en última instancia, feudal o semifeudal. La consideración de las haciendas como señoríos feudales (aun con ciertos matices) está también presente en Baschet (2009, p. 306): la estructura rural de América habría adquirido una fisonomía “medieval” ni bien la hacienda logró combinar la jurisdicción sobre un campesinado servil (un poder ya ostentado por la encomienda, e incluso también por las doctrinas de indios) con el dominium de la tierra en la que aquel trabajaba. Marcello Carmagnani (1976, p. 212), de igual forma, considera que el feudalismo americano surgió hacia comienzos de siglo XVII cuando las haciendas lograron conjugar “la utilización directa o indirecta de mano de obra servil” y la más reciente “explotación a título gratuito de recursos naturales” (es decir, “tierra y minas”). El caso de los junkers prusianos demuestra, sin embargo, que las trayectorias del capitalismo agrario pueden reposar no solo en cierta forma de coerción servil, sino más aun en el pleno uso de las atribuciones jurisdiccionales del señor: los viejos feudos al este del Elba se convirtieron a lo largo del siglo XIX, en virtud precisamente de las prerrogativas señoriales, en fincas estrictamente controladas con el propósito de racionalizar la producción para el mercado y la acumulación (Schissler, 1978, p. 68). Aun si las haciendas andinas albergaran regímenes “feudales” en su interior, no alcanzaría, entonces, para negar que su carácter como unidad productiva era capitalista, como ya se ha planteado. No obstante, retomando un análisis previo, ¿cuál era la naturaleza del trabajo en las haciendas? ¿Podían emular a los señoríos en el plano inmediato de las formas de explotación (aun cuando sus relaciones de producción fueran, en un sentido más profundo, otras)?
Si el dominio colonial condujo al establecimiento de regímenes distintos al del salario libre, no quiere decir que primaran (como sí afirma, en cambio, Wallerstein) formas abiertamente coercitivas de trabajo. Banaji (2010, p. 145), en otro capítulo de su libro, plantea que debería pensarse, sobre todo para la historia temprana del capitalismo, en “una multiplicidad de formas de explotación basadas en el trabajo asalariado” que incluiría (pero no se limitaría) al caso del obrero doblemente libre. Por ejemplo, el “peonaje por deudas” que una copiosa historiografía mexicana había asimilado a la “servidumbre por deudas”, pero que, como hace tiempo advirtió Charles Gibson (1964, p. 255), debería ser considerada una forma de trabajo asalariado donde el crédito operaba como adelanto salarial contraído voluntariamente. Algo similar ha de decirse del arrendamiento, tanto en México como en el Perú. Vladimir Lenin había descubierto que el arrendamiento (y la aparcería) podía constituir una forma de explotación capitalista, sobre todo para las formas menos desarrolladas de capitalismo agrario, como era el caso de Rusia: el nadiel, es decir, la parcela asignada al campesino, “servía, pues, en esa economía, a modo de salario en especie” (1981 [1899], p. 198). Por eso el método de “asegurar obreros agrícolas a la hacienda por medio de la concesión de trozos de tierra” debe considerarse como un “sistema capitalista” (Lenin, 1981, p. 209). Aunque la peculiaridad de estos regímenes no se limita, para Lenin, a la forma no dineraria del pago: frente al trabajo asalariado plenamente libre, este otro es “semilibre” pues “supone siempre la dependencia personal” y por ende, en cierta medida, la “conservación de la ‘coerción extraeconómica’” (1981, p. 213). Para el caso andino, Assadourian (1982, p. 314) ya sugirió la posibilidad de caracterizar de esa forma la explotación ejercida (en determinados casos) sobre los campesinos: estos no eran muy distintos a los “trabajadores asalariados con nadiel”. Si en la Rusia de fines de siglo XIX pervivía, como contraprestación al lote de tierra, el tributo pagado en la forma de servicios laborales en la reserva, en la Cochabamba de fines del período colonial era más común el “inquilinato en efectivo y la aparcería”, es decir, la retribución al propietario en la forma de dinero o especie (Larson, 1998, p. 191). La cuestión es que, contrario al esquema de Wallerstein, la aparcería y el arrendamiento se revelarían como fenómenos no exclusivos de la semiperiferia europea.
Para Shane J. Hunt (1975, p. 15), una característica central de las haciendas americanas era la división entre tierras bajo dominio directo del propietario y tierras asignadas en forma de lotes a familias campesinas, ya fuera en la forma de arriendo o de aparcería. Es posible ver allí una convivencia inevitablemente precaria entre la apropiación directa y la tenencia campesina: puesto que reunía dos sistemas en conflicto, la tensión se resolvería o bien en favor de la economía terrateniente, logrando un control centralizado de la fuerza de trabajo, o bien en favor de la economía campesina, llevando a la primacía de la asignación de lotes (Kay, 1982, pp. 1282-1283). Aunque no haya por qué concluir que la hacienda, como estructura bipartita, era incapaz de pervivir, sí pareciera verificarse que en las haciendas de Alto Perú tuvo lugar (de forma más bien excepcional) un movimiento centrífugo. En el caso de Cochabamba, Larson (1998, pp. 188-197) señala la tendencia, entre los siglos XVII y XVIII, al desplazamiento del modelo Gutsherrschaft, donde prima la “agricultura señorial”, al modelo Grundherrschaft, en el que aquella se mantiene a escala limitada, conviviendo con un “minifundio campesino” que acapara “la mayor parte de sus tierras”. Esto implica que hubo cierta difusión del trabajo asalariado entendido en el sentido amplio. Pero, si en el caso altoperuano la contradicción entre economía terrateniente y economía campesina se resolvió en favor de esta última, no quiere decir que las tenencias se hubieran convertido en pequeñas propiedades sobre las que se fundase una clase farmer al estilo estadounidense. Larson (1998, p. 191), de hecho, sostiene que aquel inquilinato en arriendo o aparcería “estaba todavía muy lejos de la propiedad campesina y la creación de una clase kulak” en Cochabamba. El recurso al arrendamiento y la aparcería no dejaba de constituir un arreglo precario para el campesino. Si la lógica capitalista que operaba en esos acuerdos hacía de la cesión de tierra una forma de salario, la pérdida de esa tenencia servía como (y, de hecho, era) una forma de despido, como reconoce Juan Martínez-Alier (1977, p. 153).
8. A modo de conclusión: los fundamentos del trabajo voluntario
Tanto las relaciones de arrendamiento como las de peonaje por deuda (acaso más características de Nueva España) deben atribuirse a un momento de la historia colonial en donde la dominación adquiere un carácter relativamente avanzado y complejo que lo distancia de la coerción más directa de los tiempos que siguieron a la conquista. Como plantea Stern (1986, p. 219), la opresión económica necesita adquirir, para sostenerse, un componente voluntario, es decir, intraeconómico. La aparente paradoja de un “sometimiento voluntario” se funda en que, si el segundo término —relativo al consentimiento— remite al nivel del obrero individual (los trabajadores efectivamente aceptan o incluso inician relaciones contractuales), el primer término pertenece al plano social general: el factor trabajo, como clase, ya depende del capital para reproducirse. Mediante la confusión de esos dos registros se mantendría, precisamente, “la apariencia de que el asalariado es independiente”, cuando en verdad, por su grado de desposesión (y, por ende, su incapacidad de reproducirse de forma propia), “el obrero pertenece al capital aun antes de venderse al capitalista”, y el contrato es, pues, una fictio iuris, como ha señalado Marx (2016, pp. 706; 711). La cuestión es que, según la lectura de Stern, el sistema de dominación indiano necesitaba complejizarse para poder reproducirse en el tiempo, lo cual apunta, fundamentalmente, al desarrollo y difusión de formas relativamente voluntarias de trabajo. En efecto, el modo de producción capitalista tiene una tendencia inherente a la expansión del trabajo asalariado. En la región andina, esta ley general se concretizaría en el paso del régimen toledano, donde las compulsiones extraeconómicas eran las “activadoras indispensables de las relaciones extractivas” (Stern, 1986, p. 220), al sistema de haciendas donde primarían ciertas formas arcaicas de salario. Esta transformación no puede explicarse desde el punto de vista del capital individual: para este es indiferente (incluso hoy en día) la naturaleza de su mano de obra, siempre y cuando le permita reproducirse de forma ampliada. Pero para el capital social total las formas abiertamente forzadas de explotación resultan más ambivalentes: si la sujeción personal permite (permitía) fijar la fuerza de trabajo en escenarios donde la mano de obra es todavía escasa o esquiva, esa inmovilización pone límites a la capacidad de acumulación a futuro, porque es contraria a un sistema productivo que, fundado en el mercado, tiene como condición la movilidad de sus factores (Banaji, 2010, p. 142; Colombo, 2024, p. 17, n. 31).
Pero, desde luego, el mercado laboral que comenzó a aparecer en la época de la acumulación originaria, tanto en América como en Europa, era uno limitado por el carácter premoderno de las sociedades en cuestión. En esos mercados incipientes pervivían con fuerza, por ejemplo, ciertos elementos de la economía moral y de la costumbre. En el caso de Cochabamba, Larson (1998, pp. 198-202) destaca la importancia, en todo contrato, de una serie de cláusulas tácitas cuyo incumplimiento puede suscitar agudos conflictos. En esas sociedades transicionales también podía presentarse una curiosa combinación entre compulsión económica y extraeconómica: un trabajador parcial o totalmente desposeído podía no obstante resistirse a vender su fuerza de trabajo salvo que fuera legalmente obligado a hacerlo. Por eso, las “leyes de vagancia”, tanto en Europa occidental como en América, son un caso paradigmático que le recuerda al observador el enorme abismo que media entre las actitudes tradicional y moderna hacia el trabajo (Halperin Donghi, 1963, p. 48). En el Perú, la “ociosidad de los indios” era motivo de preocupación para Juan de Matienzo (1910 [1567], pp. 15-16), que veía en la desocupación la “madre de todos vicios”, por lo cual era menester que el Consejo de Indias diera orden de que “se alquilen para trabaxar en labores del campo y obras de la ciudad”, pero a la vez era fundamental que “les hagan pagar su salario, y se les pague a ellos mesmos e no a sus caciques”. Este elocuente testimonio permite no solo insistir en el profundo solapamiento —en estas sociedades híbridas— de ciertos caracteres “capitalistas” con otros “precapitalistas”, sino también exponer los enormes problemas conceptuales de caracterizar un modo de producción únicamente a partir de sus regímenes laborales.
Recuperando el planteo de Banaji (2010, pp. 336-337), la elaboración de taxonomías más completas de las trayectorias de acumulación implicaría detenerse no solo en las dimensiones —tratadas aquí de modo más bien general— relativas a las formas de explotación del trabajo y a las pautas de comportamiento de la clase explotadora. Supondría articular aquellos dos aspectos con, por ejemplo, un análisis de las “microecologías” de cada lugar y su relación con el tipo de agricultura (o de ganadería) allí practicada —que nos remite a los aportes de la literatura sobre el trasplante ecológico—, así como un estudio más pormenorizado de las condiciones en que allí se formaron las propiedades agrarias.19 Esto último nos conduce, en parte, a contemplar la intervención de políticas agrarias, lo cual se vincula a que, como señala Terry Byres, “es imposible aprehender las dinámicas de estas transiciones sin entender la naturaleza y el rol del Estado” (1996, p. 421) —algo especialmente relevante considerando, entre otras cosas, la primacía en ellas de formas extraeconómicas de coerción—. El problema de su “naturaleza” nos remite, en particular, al señalamiento de Mercado Reynoso de poner en diálogo el materialismo histórico con la Historia Crítica del Derecho. Por otro lado, tanto la Global History como la literatura sobre el desarrollo desigual y combinado —que también presupone, analíticamente, un marco mundial— pueden aportar claves para analizar las interrelaciones (y no meramente las simultaneidades) entre las diversas trayectorias de acumulación para elaborar imágenes auténticamente globales del desarrollo capitalista que integren a ese marco internacional el caso de América colonial y, en particular, del espacio peruano y de sus paisajes agrarios dominados por la hacienda.
Referencias bibliográficas
Acosta Rodríguez, A. (1982). Religiosos, doctrinas y excedente económico indígena en el Perú a comienzos del siglo XVII. Histórica, 6(1), 1-34.
Anievas, A. y Nişancıoğlu, K. (2015) How the West Came to Rule. The Geopolitical Origins of Capitalism. Londres: Pluto.
Assadourian, C. S. (1973). Modos de producción, capitalismo y subdesarrollo en América Latina. En AA. VV., Modos de producción en América Latina (pp. 47-81). Córdoba: Pasado y Presente.
Assadourian, C. S. (1979). La producción de la mercancía dinero y la formación del mercado interno colonial. En E. Florescano (Comp.), Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina, 1500-1975 (pp. 223-292). Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
Assadourian, C. S. (1982). El sistema de la economía colonial. Mercado interno, regiones y espacio económico. Perú: Instituto de Estudios Peruanos.
Assadourian, C. S. (1994). La economía colonial: la transferencia del sistema productivo europeo en Nueva España y el Perú. IEHS, 9, 19-31.
Astarita, C. (2009 [1992]). Desarrollo desigual en los orígenes del capitalismo. El intercambio asimétrico en la primera transición del feudalismo al capitalismo. Mercado feudal y mercado protocapitalista. Castilla, siglos XIII a XVI. Buenos Aires: Tesis 11.
Aznar Cardona, P. (1612). Expulsion justificada de los moriscos españoles, y suma de las excellencias christianas de nuestro rey don Felipe el Catholico Tercero deste nombre, Primera parte. Huesca.
Bagú, S. (1949). Economía de la sociedad colonial. Buenos Aires: El Ateneo.
Banaji, J. (2010). Theory as History. Essays on Modes of Production and Exploitation. Leiden: Brill.
Banaji, J. (2018). Globalizing the History of Capital: Ways Forward. Historical Materialism, 26(3), 143-166. https://doi.org/10.1163/1569206X-00001530
Baschet, J. (2009 [2004]). La civilización feudal. Europa del año mil a la colonización de América. México: Fondo de Cultura Económica.
Bonialian, M. (2014). China en la América colonial. Bienes, mercados, comercio y cultura del consumo desde México hasta Buenos Aires. Buenos Aires: Biblos. México: Instituto Mora.
Borah, W. (1951). New Spain’s Century of Depression. Berkeley y Los Angeles: University of California Press.
Borges, J. L. (2012 [1932]). Discusión. Buenos Aires: Contemporánea.
Bravo Lledó, P., y Gómez Vozmediano, M. F. (1999). El Alborayque: un impreso panfletario contra los conversos fingidos de la Castilla tardomedieval. Historia. Instituciones. Documentos, 26, pp. 57-83.
Byres, T. (1996). Capitalism from Above and Capitalism from Below: An Essay in Comparative Political Economy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Cardoso, C. F. S. (1973). Sobre los modos de producción coloniales en América. En AA. VV., Modos de producción en América Latina (pp. 135-159). Córdoba: Pasado y Presente.
Carmagnani, M. (1976). Formación y crisis de un sistema feudal. América Latina del siglo XVI a nuestros días. México: Siglo XXI.
Choque Canqui, R. (1993). Sociedad y economía colonial en el sur andino. La Paz: Hisbol.
Clavero, B. (1991). Antídora. Milán: Giuffrè.
Colombo, O. (2024). Asalariados no tan libres. Notas para una historia de las relaciones asalariadas premodernas. Sociedades Precapitalistas, 14, e084. https://doi.org/10.24215/22505121e084
Elliott, J. H. (2010 [2009]). España, Europa y el mundo de ultramar (1500-1800). Madrid: Taurus.
Florescano, E. (1964-65). El abasto y la legislación de granos en el siglo XVI. Historia Mexicana, 14, 567–630.
Fox, H. S. A. (1995). Servants, Cottagers and Tied Cottages during the Later Middle Ages: Towards a Regional Dimension. Rural History, 6(2), 125-154.
Garavaglia, J. C. (1973). Introducción. En AA. VV., Modos de producción en América Latina (pp. 7-21). Córdoba: Pasado y Presente.
Gelman, J. (1993). En torno a la teoría de la dependencia, los polos de crecimiento y la crisis del siglo XVII. Algunos debates sobre la historia colonial americana. En M. Montanari et al., Problemas actuales de la historia (pp. 99-112). Salamanca: Universidad de Salamanca.
Gibson, C. (1964). The Aztecs Under Spanish Rule: A History of the Indians of the Valley. Stanford: Stanford University.
Glave, L. M. (1983). Trajines. Un capítulo en la formación del mercado colonial. Revista Andina, 1, 9-76.
Glave, L. M. (2009). Propiedad de la tierra, agricultura y comercio, 1570-1700: el gran despojo. En C. Contreras (Ed.), Compendio de historia económica del Perú, Tomo 2 (pp. 313-446). Lima: BCRP, IEP.
Gunder Frank, A. (1969). Capitalism and underdevelopment in Latin America. Historical studies of Chile and Brazil. New York: Monthly Review Press.
Halperin Donghi, T. (1963). La expansión ganadera en la campaña de Buenos Aires (1810-1852). Desarrollo Económico, 3, 1-58.
Halperin Donghi, T. (2021 [1972]). Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
Hilton, R. (1978 [1953]). A Comment. En R. Hilton (Ed.), The Transition from Feudalism to Capitalism (pp. 109-117). Londres: Verso.
Hunt, S. J. (1975). La economía de las haciendas y plantaciones en América Latina. Historia y Cultura, 9, 7-26.
Jumar, F. (2014). El espacio colonial peruano en la historiografía sobre circulación mercantil. História Econômica & História de Empresas, 17(2), 475-534.
Jurado, M. C. (2018). La composición como concierto. Prácticas judiciales en espacios rurales durante el primer proceso de visita y composición de tierras y de extranjeros en Charcas. Prohistoria, 21, 19-42.
Kay, C. (1982). El desarrollo del capitalismo agrario y la formación de una burguesía agraria en Bolivia, Perú y Chile. Revista Mexicana de Sociología, 44(4), 1281-1322.
Keith, R. G. (1971). Encomienda, Hacienda and Corregimiento in Spanish America: A Structural Analysis. The Hispanic American Historical Review, 51(3), 431-446.
Laclau, E. (1973). Feudalismo y capitalismo en América Latina. En AA. VV., Modos de producción en América Latina (pp. 23-46). Córdoba: Pasado y Presente.
Larson, B. (1998 [1988]). Cochabamba, 1550-1900. Colonialism and Agrarian Transformation in Bolivia. Durham y Londres: Duke University.
Lenin, V. I. (1981 [1899]). Obras completas, Tomo III. Moscú: Progreso.
Lockhart, J. (1969). Encomienda and Hacienda: The Evolution of the Great Estate in the Spanish Indies. The Hispanic American Historical Review, 49(3), 411-429.
Lukács, G. (2013 [1923]). Historia y conciencia de clase. Estudios de dialéctica marxista. Buenos Aires: RyR.
Macera, P. (1971). Feudalismo colonial americano: el caso de las haciendas peruanas. Acta Histórica, 35, 3-43.
Marchena, J., Chust, M. y Schlez, M. (2020) Crear dos, tres… muchos congresos. En J. Marchena, M. Chust y M. Schlez (Eds.), El debate permanente. Modos de producción y revolución en América Latina (pp. 9-23). Santiago de Chile: Ariadna.
Martínez-Alier, J. (1977). Relations of Production in Andean Haciendas: Peru. En K. Duncan & I. Rutledge (Eds.), Land and Labour in Latin America (pp. 141-164). Cambridge: Cambridge University Press.
Marx, K. (s/f [1857]). Introducción general a la crítica de la economía política/1857. Santiago de Chile: Carabela.
Marx, K. (1971 [1933]). El capital. Libro I, capítulo VI (inédito). Resultados del proceso inmediato de producción. Ciudad de México: Siglo Veintiuno.
Marx, K. (1975 [1849]). Trabajo asalariado y capital / Salario, precio y ganancia. Buenos Aires: Polémica.
Marx, K. (1976 [1894]). El capital. Crítica de la economía política. Libro tercero: El proceso global de la producción capitalista, Vol. 6. México D. F.: Siglo Veintiuno.
Marx, K. (1981 [1894]). El capital. Crítica de la economía política. Libro tercero: El proceso global de la producción capitalista, Vol. 8. México D. F.: Siglo Veintiuno.
Marx, K. (2007 [1939]). Elementos fundamentales para la crítica de la economía política [Grundrisse], 1857-1858. México D. F.: Siglo Veintiuno.
Marx, K. (2016 [1867]). El capital. Crítica de la economía política. Libro primero: El proceso de producción del capital, Vol. 3. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
Mayer, D. (2011). Trotzige Tropen – Kämpferische Klio. Zu marxistisch inspirierten Geschichtsdebatten in Lateinamerika in den‚ langen 1960er’ Jahren in transnationaler Perspektive (Tesis doctoral, Universität Wien).
Matienzo, J. (1910 [1567]). Gobierno del Perú. Buenos Aires: Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco.
Mendoza y Luna, J. (1859 [1615]). Relación. En Memorias de los virreyes que han gobernado el Perú (pp. 1-69) Lima: Felipe Bailly.
Mercado Reynoso, A. (2020). Notas sobre el modo de producción y el derecho indiano en el espacio peruano rioplatense del siglo XVII (de Rodolfo Puiggrós a Juan Carlos Garavaglia). En J. Marchena, M. Chust & M. Schlez (Eds.), El debate permanente. Modos de producción y revolución en América Latina (pp. 207-241). Santiago de Chile: Ariadna.
Moreno, N. (1957 [1948]). Cuatro tesis sobre la colonización española y portuguesa”. Estrategia de la emancipación nacional, 1, 81-91.
Mörner, M. (1973). The Spanish American Hacienda: A Survey of Recent Research and Debate. The Hispanic American Historical Review, 53(2), 183-216.
Morrone, A. (2012). De “señores de indios” a nobles rentistas: los encomenderos de La Paz (1548-1621). Surandino Monográfico, 2. http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/surandino/article/view/5912
Newland, C. y Coatsworth, J. (2000). Crecimiento económico en el espacio peruano, 1681- 1800: una visión a partir de la agricultura. Revista de Historia Económica, 2, 377-393.
Nirenberg, D. (2000). El concepto de raza en el estudio del antijudaísmo ibérico medieval. Edad Media, 3, 39-60.
Novack, G. (1980 [1972]). Understanding History. Nueva York, Londres, Montreal, Sidney: Pathfinder.
Peña, M. (2012). Historia del pueblo argentino (1500-1955). Buenos Aires: Emecé.
Presta, A. M. (2000). Encomienda, familia y negocios en Charcas colonial. Los encomenderos de La Plata, 1550-1600. Lima: IEP.
Puiggrós, R. (1940). De la colonia a la revolución. Buenos Aires: A.I.A.P.E.
Quevedo, F. de. (1903). Obras completas de Don Francisco de Quevedo Villegas, Tomo Segundo. Sevilla: Sociedad de Bibliófilos Andaluces.
Quijano, A. (1990). La nueva heterogeneidad estructural de América Latina. Hueso Húmero, 26, 8-33.
Rodríguez, S. (2007). Modos de producción en América Latina: anatomía de un debate en el espejo de la academia contemporánea. Periferias, 15, 61-90.
Romano, R. (1971). Sous-développement économique et sous-développement culturel. Ápropos d'André Gunder Frank. Cahiers Vilfredo Pareto, 9(24), 271-279.
Russell-Wood, A. J. R. (2001). Prefácio. En J. Fragoso, M. F. Bicalho y M. F. Gouvêa (Orgs.), O Antigo Regime nos trópicos. A dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII) (pp. 11-19). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
Sallnow, M. J. (1983). Manorial Labour and Religious Ideology in the Central Andes: A Working Hypothesis. Bulletin of Latin American Research, 2(2), 39-56.
Schissler, H. (1978). Preußische Agrargesellschaft im Wandel. Wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Transformationsprozesse von 1763 bis 1847. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
Schlez, M. (2013). La cuestión colonial en el siglo XXI: Balance y perspectivas del debate en torno a los modos de producción en América Latina. Revista eletrônica da ANPHLAC, 1, 65-83. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.14180/pr.14180.pdf
Schlez, M. (2020). Modos de producción en América Latina. Un mapa para un debate permanente. En J. Marchena, M. Chust & M. Schlez (Eds.), El debate permanente. Modos de producción y revolución en América Latina (pp. 27-140). Santiago de Chile: Ariadna.
Serulnikov, S. (2020). El secreto del mundo: sobre historias globales y locales en América Latina. História da Historiografia, 13(32), 147-84. https://doi.org/10.15848/hh.v13i32.1492
Stern, S. (1986 [1982]). Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española. Huamanga hasta 1640. Madrid: Alianza.
Stern, S. (1988). Feudalism, Capitalism, and the World-System in the Perspective of Latin America and the Caribbean. The American Historical Review, 93(4), 829-872.
Tandeter, E. (1976). Sobre el análisis de la dominación colonial. Desarrollo Económico, 16(61), 151-160.
Thompson, E. P. (1981 [1978]). Miseria de la teoría. Barcelona: Crítica.
Thompson, E. P. (2012 [1963]). La formación de la clase obrera en Inglaterra. Madrid: Capitán Swing.
Tau Anzoátegui, V. (2018). Manual de historia de las instituciones argentinas. Buenos Aires: Cathedra Jurídica.
Taylor, N. (2014). Theorising Capitalist Diversity: The Uneven and Combined Development of Labour Forms. Capital & Class, 38(1), 129-141.
Trotsky, L. (2008 [1930]). History of the Russian Revolution. Chicago: Haymarket.
Velasco, L. (1926 [1599]). Carta a S. M. del Virrey D. Luis de Velasco sobre diversas materias de gobierno, hacienda, justicia y labor de minas. En R. D. Levillier (Dir.), Gobernantes del Perú. Cartas y papeles. Sivlo XVI. Tomo XIV (pp. 165-180). Madrid: Juan Pueyo.
Vilar, P. (1974). Marxismo e historia. Polémica con Louis Althusser. Buenos Aires: Praxis.
Wallerstein, I. (1974). The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press.
Warburg, A. (1999 [1902]). The Renewal of Pagan Antiquity. Los Ángeles: Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities.
Wasserman, M. L. E. (s/f). Sobre la vigencia de Modos de producción en América Latina. https://iehs.unicen.edu.ar/homenaje/rese%C3%B1as.html
Whittle, J. y Lambrecht, T. (Comps.) (2023). Labour Laws in Preindustrial Europe. The Coercion and Regulation of Wage Labour, c. 1350-1850. Woodbridge: Boydell.
Wolf, E. R., & Mintz, S. W. (1957). Haciendas and Plantations in Middle America and the Antilles. Social and Economic Studies, 6(3), 380-412.
Wolf, E. R. (1959). Sons of the Shaking Earth. Chicago y Londres: The University of Chicago Press.
Yun Casalilla, B. (2022). Early Modern Iberian Empires, Global History and the History of Early Globalization. Journal of Global History, 17(3), 539–561.
Zavaleta Mercado, R. (2008). Lo nacional-popular en Bolivia. La Paz: Plural.
Notas
Recepción: 01 julio 2024
Aprobación: 06 marzo 2025
Publicación: 21 abril 2025
 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

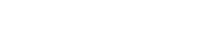 Ediciones de la FaHCE utiliza
Ediciones de la FaHCE utiliza