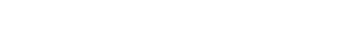Artículos
La Inquisición romana en el seno de la sociedad. Los familiares del tribunal eclesiástico entre privilegios, conflictos e indisciplina (siglos XVI-XVIII)
Resumen: El ensayo pretende investigar un tema hasta ahora descuidado por los historiadores, a saber, el extenso y problemático personal que sirvió a la Inquisición romana en Italia y a los tribunales de fe activos en otros lugares durante tres siglos. La metodología empleada ha sido doble, inspirándose tanto en los estudios religioso-institucionales como en los de historia social. La amplia indagación documental realizada en los archivos vaticanos e italianos ha permitido reconstruir los principales rasgos de la familia inquisitorial italiana, observar su evolución en el tiempo, su distinta geografía y la variación de las relaciones que a través de ella estableció la Iglesia pontificia con las élites culturales y políticas de Italia durante el antiguo régimen. Ello ha permitido llegar a importantes consideraciones históricas, que insisten en un fenómeno hasta ahora investigado en otros frentes, como las relaciones entre la Iglesia de la Contrarreforma y los fieles entre los siglos XVI y XVIII. El sistema de patentes permitió al ala más intransigente de la Iglesia entablar una relación de protección y connivencia con miles de notables violentos, que a cambio garantizaron apoyo intelectual, material y político a las jerarquías eclesiásticas de la península hasta el Risorgimento italiano.
Palabras clave: Inquisición, Privilegio, Conflicto, Indisciplina, Armas.
The Roman Inquisition at the heart of society. The employees of the ecclesiastical court between privileges, conflicts, and indiscipline (16th-18th centuries)
Abstract: This essay aims to investigate a subject hitherto neglected by historians, namely the extensive and problematic personnel that served the Roman Inquisition in Italy and the tribunals of faith operating elsewhere over three centuries. The methodology used is twofold, drawing on both religious-institutional and social-historical studies. The extensive documentary research carried out in the Vatican and Italian archives has made it possible to reconstruct the main features of the Italian Inquisitorial staff, to observe its evolution over time, its different geographical locations and the varying relations that the papal Church established through it with the cultural and political elites of Italy during the Ancien Régime. This has led to important historical considerations that highlight a phenomenon that has been studied on other fronts, such as the relations between the Counter-Reformation Church and the faithful between the sixteenth and eighteenth centuries. The clientelist system allowed the most intransigent wing of the Church to establish a relationship of protection and acquiescence with thousands of violent notables. They, in return, guaranteed intellectual, material, and political support to the ecclesiastical hierarchies of the peninsula until the Italian Risorgimento.
Keywords: Inquisition, Privilege, Conflict, Indiscipline, Weapons.
El avance de la investigación histórica en los estudios de la primera Edad Moderna se ha centrado en las últimas décadas en un tema muy importante como es la historia de la Inquisición romana (Prosperi, 1996; 2010; Bueno-Lavenia-Parmeggiani, 2023). Análisis cada vez más precisos han permitido comprender, por ejemplo, la responsabilidad que tuvo el Santo Oficio pontificio en la restricción de la libertad de expresión de las personas en Italia, tanto a través del minucioso control de las conciencias como condenando y retirando de la circulación miles de obras literarias y artísticas (Fragnito, 1997; Woolf, 2005). Importantes estudios han investigado también la conexión entre el retraso en la formación del Estado unitario italiano y la presencia de la Inquisición romana, que se opuso al establecimiento de un poder secular fuerte al sur de los Alpes de diversas maneras y con diferentes resultados (Prodi, 1982; Brambilla, 2003; 2006).
Si bien la gran importancia concedida a la historia religiosa ha contribuido a este florecimiento de los estudios, también ha retrasado el desarrollo de análisis más atentos a las dinámicas sociales de los siglos pasados, que también implicaron a amplios sectores de las jerarquías eclesiásticas. Tras dedicarse a la Contrarreforma y a la carga disciplinaria de la institución inquisitorial, cada vez más estudiosos se han concentrado en quienes materialmente hicieron funcionar esa institución (Monter y Tedeschi, 1986; Tedeschi, 1996; 1997; 2012). En consecuencia, los primeros en ser analizados fueron los dirigentes del Santo Oficio romano, es decir, los cardenales miembros de la Congregación (Schwedt, 2013; Mayer, 2015), fundada el 21 de julio de 1542, por el papa Pablo III (1534-1549), a través de la bula Licet ab initio. De ellos dependían los frailes inquisidores, en su mayoría dominicos, pero también franciscanos, que eran nombrados titulares de los tribunales periféricos del Santo Oficio. Eran asistidos en sus funciones por numerosos vicarios, repartidos por todo el territorio para hacer más capilar el control y el poder del tribunal eclesiástico. Estos clérigos constituían sólo la élite de la Inquisición, la cúspide de la institución, coordinando desde Roma o desde la sede inquisitorial una vasta red de pequeños tribunales.
Sin embargo, limitar el estudio a un número tan reducido de personas, por importantes e influyentes que fueran dentro del sistema inquisitorial, ha condicionado notablemente el conocimiento histórico sobre el Santo Oficio romano (Solera, 2019; 2021). De los cardenales y jueces de fe dependían miles de hombres, que servían al sagrado tribunal en las más variadas tareas. Entre ellos había notarios, archiveros, consultores, guardias nobles, apoderados y abogados de los prisioneros. A éstos, en quienes se delegaban tareas más relacionadas con la instrucción de los juicios, se unían otros muchos que servían al tribunal como médicos, farmacéuticos y cirujanos, herreros y carpinteros, sastres, aparceros y campesinos, arrendatarios, carniceros, pescadores y otros. Este vasto personal asistía a los guardianes de la ortodoxia en todas sus necesidades, desde las investigaciones inquisitoriales hasta la custodia de los documentos producidos, desde la guardia armada del fraile juez hasta el suministro de alimentos o mobiliario para las salas del tribunal.
Estudios detallados han demostrado la gran pobreza de la mayoría de las oficinas inquisitoriales italianas, que, con algunas excepciones (Faenza, Florencia o Bolonia, por ejemplo), de manera habitual tenían presupuestos precarios o estaban siempre en números rojos (Maifreda, 2014). Entonces, ¿cómo era posible que una institución tan influyente y temida, reconocida como la más importante por la Iglesia papal, mantuviera una plantilla tan amplia y variada? En otras palabras, ¿cuál era la recompensa que los jueces de fe aseguraban a sus titulares? ¿Qué convencía a hombres de orígenes sociales incluso muy diferentes para servir a la Inquisición hasta su supresión? Ciertamente, no era el dinero –del que los propios inquisidores carecían–.
La recompensa era de otra naturaleza, la única que el Santo Oficio podía conceder en grandes cantidades: el privilegio, un bien que se aseguraba sobre todo a quienes habían jurado servir a su inquisidor hasta la muerte (Solera, 2020). El estatus excepcional concedido por los jueces a sus asistentes consistía, en primer lugar, en el disfrute de tres privilegios que podrían calificarse de mundanos: el derecho a no pagar impuestos, el derecho a no someterse a ningún juez que no fuera el inquisidor y el derecho a poseer y usar armas con independencia de los avisos públicos. En una sociedad basada en la diferencia de sangre y el honor como la del Antiguo Régimen, estos privilegios contribuyeron a la formación de una casta de intocables, alejados de cualquier institución local y firmemente apegados a sus inquisidores.
El uso desmesurado de armas peligrosas, unido a la sustancial impunidad que el Santo Oficio garantizaba a sus hombres, incluso ante la evidencia de su responsabilidad, provocó un índice de violencia muy elevado entre estos asistentes. Los patentados no tenían escrúpulos en matar rivales, violar jóvenes, ofender a clérigos o perseguir a recaudadores de impuestos, como demuestra la abundante documentación de carácter delictivo producida por el propio tribunal de fe. Un aspecto que hasta ahora no ha recibido la debida atención es cómo la institución inquisitorial, que había sido fundada para imponer disciplina entre el rebaño cristiano, se convirtió gradualmente en un factor de indisciplina cada vez que se cuestionaba su poder o el de sus servidores. Por parte de la cúpula de la Congregación Inquisitorial, no existía un interés real en reprender o castigar a sus violentos servidores, ya que ello podría debilitar la relación clientelar hábilmente construida a lo largo del tiempo. Como bien demostró el caso de la Inquisición en Malta, donde un inquisidor del siglo XVII se había atrevido a dejar a sus ayudantes criminales al juicio del Gran Maestre (el juez secular de la isla), esto podía desencadenar la dimisión masiva de los familiares, cada vez más temerosos de ser abandonados por su cobarde inquisidor. El tribunal de fe, para disponer de una plantilla numerosa y gratuita de facto, estaba dispuesto a proteger durante mucho tiempo a hombres violentos, a menudo hostiles a todos, incluidos los obispos, arrogantes, responsables de asesinatos, agresiones armadas y verbales, violaciones, robos, impago de rentas y mucho más.
La familia Inquisitionis era cualquier cosa menos una novedad en los tiempos modernos, pues grupos cohesionados de colaboradores, casi siempre organizados en las Cofradías de la Santa Cruz o en las de San Pedro Mártir, ya eran activos en la Inquisición medieval (Solera, 2019a). Fray Pedro de Verona (1205-1252), inquisidor dominico, había sido asesinado mientras cumplía su misión no lejos de Milán, ciudad infestada de cátaros. Según el relato hagiográfico, en el momento de su muerte, Pedro había podido ungir su dedo índice en su propia sangre para escribir en la tierra la palabra credo. Ese último testimonio de fe, que había inducido a la conversión al propio asesino (el beato Carino Pietro da Balsamo, ?-1293), proporcionaría un modelo a los servidores de la Inquisición, que promovieron la creación de estas cofradías tras la muerte de Pedro, canonizado en tiempo récord, en 1253, por el Papa Inocencio IV (1243-1254). A partir de entonces, estas cofradías se extendieron por todo el centro y norte de Italia, convirtiéndose en la principal fuente de apoyo para los inquisidores que se encontraban operando en estos territorios, contextos muy precarios en los que era difícil encontrar colaboradores fiables, incluso entre los señores o en el episcopado. El término crucesignatus (miembro de la Compañía de la Cruz) se convirtió así en sinónimo de familiares de la Inquisición, aunque las dos categorías de ordenanzas no se solapan del todo. Los familiares ingresaron masivamente en las cofradías inquisitoriales, pero hubo otros que sirvieron independientemente de tales afiliaciones.
Tras un periodo de profunda crisis, entre finales del siglo XV y principios del XVI, estas cofradías religiosas se reactivaron como consecuencia de la expansión de la Reforma protestante en Italia, cuando la fundación del Santo Oficio romano permitió la represión de la disidencia en la península a una escala mucho mayor y con mucha más fuerza. Inquisidores, teólogos y canonistas españoles, como Diego de Simancas (1513-1583), Francisco Peña (1540-1612) y Luis de Páramo (1545-1608), ofrecieron sus conocimientos de la ley y las prácticas inquisitoriales del Santo Oficio español a sus colegas activos en Italia, también para instruirles sobre cómo regular la familia del tribunal de la fe (Simancas, 1573, pp. 62-63, tit. XIX; Simancas, 1575, p. 309, tit. XLI; Eymerich, 1578, p. 584, part. III, q. 56, comm. 105).
Simancas, en particular, se convirtió en una referencia para los inquisidores italianos durante su larga estancia en Roma por encargos que le hizo el rey Felipe II durante el juicio del arzobispo Bartolomé Carranza. En sus obras describió una Inquisición organizada racionalmente, con procedimientos claros, autoritaria, pero respetuosa con la jurisdicción ajena. El resultado era una familia amplia, dotada de un gran poder, pero no ilimitado ni indefinido. Cada titular tenía su propio papel y, con la contribución de todos los asistentes, podía funcionar un tribunal eficaz. En ochenta años de historia, el Supremo español se había dado cuenta de que una organización férrea de la institución era indispensable para lograr un control firme de los fieles. Precisamente de esta consideración habían derivado las Concordias, los pactos locales que el Santo Oficio ibérico había acordado firmar con representantes del poder civil. En esos documentos, la autoridad real se había hecho garante de los límites, pero también de los derechos que caracterizarían a la Inquisición. Para Simancas, en esa dirección debían moverse ahora las instituciones religiosas y civiles italianas, reconociendo la importancia del Santo Oficio pontificio. Los inquisidores italianos debían dar a conocer los nombres de los titulares de las patentes, entregarlas a las autoridades seculares en los casos de su competencia y obtener a cambio la plena legitimación de su trabajo y una ayuda sustancial para el funcionamiento del tribunal, sin olvidar el pago del personal empleado.
Es probable que un proyecto inquisitorial como éste suscitara diversas perplejidades entre los jueces del tribunal pontificio, especialmente entre los que estaban en contacto más estrecho con las realidades locales, donde se intentaba con dificultad afirmar la autoridad del tribunal. ¿Con qué convicción los jueces italianos leían e intentaban seguir los consejos de Simancas? El inquisidor castellano había descrito, en esencia, la Inquisición española, un tribunal muy diferente del joven Santo Oficio romano, especialmente en lo que se refiere a los contextos institucionales en los que operaban ambos tribunales. En 1683, el cardenal Francesco Albizzi (1593-1684), decano de la Congregación Inquisitorial y memoria viva de aquella institución, además de excelente jurista, se expresó:
caute igitur legendi sunt […] Simancha […] asserentes, familiares sancti officii gaudere privilegio fori, quia loquuntur de familiaribus sancti officii hispaniarum iuxta concordiam initam inter regem et familiares inquisitionis regnorum sibi subditorum […].
Non autem de familiaribus inquisitionum Italiae, qui tantummodo (seclusa consuetudine, ut supra dictum) gaudent privilegio deferendi arma, ut videbimus infra (Albizzi, 1683, p. 234, cap. XXVIII, n. 39).
Conviene utilizar los textos de Simancas y de los demás escritores hispánicos con cautela, porque aquellas reflexiones se realizaban con referencia a la realidad ibérica, un contexto muy diferente del italiano. En los reinos españoles, la presencia de una fuerte autoridad central (la Corona) había contribuido a la formación de una poderosa Inquisición, casi siempre en simbiosis con los gobernantes locales, especialmente tras la promulgación de las Concordias, a mediados del siglo XVI.
En Italia, por tanto, hubo un séquito inquisitorial distinto del que actuaba en España y sus dominios coloniales americanos, ya que los contextos y contrastes con los que el Santo Oficio tuvo que relacionarse en la península eran diferentes. La complejidad política de Italia contribuyó a la formación de diferentes familias, en ciertas ocasiones más numerosas y en otras menos, variadas en los títulos concedidos o más restringidas a las funciones indispensables, protegidas en todas sus pretensiones o en cambio dejadas en parte al arbitrio de la jurisdicción de otros. Si bien es cierto que las patentes de la Inquisición romana no gozaban de los mismos privilegios en todas partes, no es menos cierto que allí donde actuaban, las instituciones locales debían negociar su jurisdicción al menos hacia estos familiares, reconociendo la autoridad de la Inquisición incluso en materia civil o diocesana. La investidura inquisitorial se convirtió a menudo en una forma de eludir la autoridad del propio obispo, así como la autoridad secular, de la ciudad y del Estado. Esto provocó una constante inestabilidad en la administración ordinaria de justicia en los estados italianos donde actuaba la Inquisición romana, lo que se tradujo en el debilitamiento de las instituciones civiles locales, que tuvieron que hacer frente a las constantes demandas jurisdiccionales del Santo Oficio. A través de la concesión de patentes de familia, los inquisidores conseguían a menudo la cooperación y el consentimiento de las personas más importantes del lugar. Éstos, a cambio de privilegios del tribunal, aseguraban a la institución una respetabilidad social y una autoridad que resultarían fundamentales en la gestión de las relaciones entre la Inquisición, por un lado, y los fieles y magistrados locales, por otro. Pero, ¿cómo debían ser los asistentes del tribunal? ¿Cuáles eran los requisitos realmente indispensables para servir a una institución tan sagrada? En una colección de memorias de la Congregación leemos:
Fu sempre considerato per ragioni di buona politica che tali patenti di famigliari si dovessero conferire a persone nobili, perché potessero colla loro autorità ed aderenza rendere più decoroso e rispettato il Santo tribunale […]. E quando accade qualche controversia di giurisdizione fra li principi el Santo Officio, si è veduto, che li patentati nobili sono stati quelli, che con destrezza si sono adoprati, senza dar gelosia, a persuadere il principe a rimettersi a partiti ragionevoli, e con questi mezzi, molte volte e senza impegni, si ottiene quello che con altre forme non si conseguirebbe mai (Archivio del Dicastero per la Dottrina della Fede, Sanctum Officium, Stanza Storica, Q 4 xx, cc. n. nn.; Decreta, 1625, c. 26r, 5 febbraio, feria IV).
La guardia del Santo Oficio, en particular, debía estar compuesta por gente rica, preferentemente nobles. Su elevado estatus social permitía a las distintas inquisiciones alcanzar objetivos que, de otro modo, serían imposibles, porque era precisamente la educación que la nobleza nativa garantizaba a sus familias, la influencia que podían ejercer, el reconocimiento del que gozaban o el poder financiero que detentaban lo que ampliaba enormemente el margen de maniobra del Santo Oficio, tanto respecto a la población como, sobre todo, respecto a las altas esferas de las instituciones locales. La alta nobleza estaba acostumbrada por tradición familiar a dialogar y relacionarse con príncipes, podestá, secretarios y senadores, obispos y cardenales; eran expresiones de una misma clase social, y a menudo estaban relacionados o vinculados a éstas por intereses de diversa índole, políticos, fiscales y religiosos. Era muy deseable, por tanto, que el inquisidor fuera escoltado por individuos bien insertados en los ganglios del poder, porque representarían dignamente al sagrado tribunal y, en caso de necesidad, podrían conducir a consejos más suaves a quienes se opusieran a la voluntad del Santo Oficio. El propio Albizzi insistió mucho en la educación de los familiares, que en los muchos años que pasó al servicio de la Inquisición tuvieron que hacer frente a diversas emergencias como el jansenismo y el molinismo, herejías de matriz más espiritual que doctrinal. Según el cardenal, la guerra contra la disidencia religiosa, también podía ser librada por hombres que no fueran expertos en San Agustín o Santo Tomás, sino por hombres ortodoxos y, sobre todo, hábiles en el arte de la persuasión, como debían ser los ejércitos de la Inquisición contra los príncipes italianos.
En virtud de la multiplicidad de contextos en los que actuaba el Santo Oficio, junto con la astucia de los guardias inquisitoriales, fue posible establecer auténticas colaboraciones entre los príncipes locales y la propia Inquisición. Estas relaciones de entendimiento y colaboración fueron escasas, pero quedan rastros de ellas en los propios archivos inquisitoriales. Dejar libertad a los Inquisidores individuales para conceder patentes conllevaba el riesgo de habilitar la confirmación de enormes familias. La Congregación encontró grandes dificultades para imponer su supervisión en los nombramientos locales, pero dicha vigilancia era importante para homogeneizar en la mayor medida posible la estructura del tribunal y evitar al mismo tiempo casos de exceso o descuido. A partir de principios del siglo XVII, Roma recibió un número creciente de listas (también llamadas rolli o notae) de familiares ya en vigor en las sedes locales o cuyo nombramiento se proponía a los cardenales.
En los archivos, es posible encontrar cartas escritas por príncipes y ricos estadistas, no para criticar al inquisidor o sus exorbitantes pretensiones jurisdiccionales, sino para recomendar a un colega para una licencia del Santo Oficio, apoyo que también podía provenir de altos prelados y cardenales, miembros o no del tribunal de la fe. En 1625, el cardenal Giovanni Garcia Millini (1562-1629) recibió una recomendación de Giulio della Rovere (ADDF, S.O., St.St., DD 2 c, c. 178r, 5 febbraio 1625), mientras que, en 1658, le tocó al inquisidor de Rímini informar a la Congregación de que había concedido una licencia a Francesco Bercozzi, a petición del cardenal Vincenzo Maculani (1578-1667). Unos años más tarde, el juez de Fano admitió la insistencia “no ordinaria” con la que el duque de Parma, Odoardo I Farnese (1612-1646), había pedido a Luca Procassi que se uniera a la familia (ADDF, S.O., St.St., FF 3 n, cc. n. nn). Un caso límite es la concesión mucho más tardía de una licencia en la Inquisición de Ancona (ADDF, S.O., St.St., DD 3 f, cc. 527r-587v). En 1759, llegaron a la Congregación numerosas cartas en apoyo de varios candidatos, entre ellas, las escritas por los cardenales Alessandro Albani (1692-1779) y Neri Maria Corsini (1685-1770), la del cardenal vicario de Roma Antonio Maria Erba Odescalchi (1712-1762) y varias otras de “caballeros” residentes en la ciudad adriática (ADDF, S.O., St.St., DD 3 f, c. 721r).
El estudio de documentación en gran parte inédita ha permitido establecer dónde los inquisidores estaban autorizados a emplear su propio personal y dónde las autoridades seculares obligaban a los frailes jueces a utilizar sólo los guardias y profesionales ya empleados por los órganos de gobierno locales. El Santo Oficio pudo mantener un nutrido grupo de colaboradores en todas sus sedes de la península, pero sólo en el Ducado de Milán, en el Ducado de Módena, en Malta y dentro de los Estados Pontificios se pudieron nombrar todo tipo de patentes otorgadas por el tribunal. En el resto de los Estados, como en el Ducado de Saboya, la República de Venecia o el Gran Ducado de Toscana, los inquisidores no lograron someter a los representantes seculares, que eran más conscientes de cómo el reconocimiento de estas patentes significaba degradar el poder del Estado. En estos contextos, el Santo Oficio nombró por tanto menos asistentes, casi sólo delegados a tareas estrictamente relacionadas con las funciones judiciales de su sede. Esta cartografía, que puede reconstruirse bien, gracias a las indagaciones promovidas por la propia Congregación, documenta con detalle cuán diferente era geográficamente la influencia que los inquisidores ejercían sobre los fieles sometidos a ellos, ya que no podían imponer la tan reclamada disciplina religiosa en todas partes y en la misma medida.
El estudio de los decreta (las actas de la Congregación inquisitorial) y de la correspondencia que circulaba entre Roma y las numerosas sedes locales del tribunal ha permitido reconstruir según qué criterios se concedían las patentes: riqueza, en primer lugar, extracción social (nobleza o alta burguesía), promedio de edad (en torno a los cuarenta años) y los propios nombres de los familiares empleados. Entre los apellidos más recurrentes, por ejemplo, hay muchos de la historia intelectual y cultural italiana, como los Leopardi en la Marca, aparecen los Borromeo y los Odescalchi en Como, los Verri en Milán, todas las familias patricias como los Aldrovandi o los Pepoli en Bolonia.
Este conjunto de informaciones es fundamental para trazar los rasgos esenciales del patentado del Santo Oficio romano, así como los aspectos que lo diferencian de los familiares empleados en las otras dos Inquisiciones, la española y la portuguesa (Pérez Villanueva, 1980; Pérez Villanueva y Escandell Boner, 1984-2000). De la comparación se desprende un hecho: a los familiares sometidos al Papa nunca se les exigió limpieza de sangre, a diferencia de aquellos a quienes se concedían patentes en dominios ibéricos (Torres, 1994; Wadsworth, 2005; 2007). Para estos últimos, además, ser familiar significaba casi únicamente la adquisición de un título socialmente muy importante; mientras que, para los familiares activos en Italia, la patente implicaba el desempeño real de una tarea (Bethencourt, 1994). Por último, en Italia, la nobleza era la clase a la que los inquisidores miraban con más atención a la hora de formar a su personal, mientras que en España y sus dominios la nobleza tenía prohibido adquirir patentes, lo que podría haber servido para evadir el poder real (Bennassar, 1976; Pasamar Lázaro, 1992; 1999).
Dentro del panorama italiano, la familia inquisitorial que se configuró en Ancona, por aquel entonces una de las principales capitales de las Marcas Pontificias, tuvo un estatus de absoluta excepcionalidad. Los diversos aspectos que hacían de la capital picena un lugar único, como la heterogeneidad cultural de su población y la presencia en la ciudad de las influyentes comunidades judía y greco-ortodoxa (Lavenia, 2014), contribuyeron a la formación de un personal inquisitorial atípico. De los documentos consultados se desprende que aquellos que detentaban patentes del Santo Oficio de Ancona eran los más numerosos, los más privilegiados y los más violentos entre los familiares que encontraron empleo en los tribunales de fe pontificios. En Ancona, incluso judíos y “cristianos nuevos” formaban parte del séquito de los inquisidores, a pesar de que el reglamento de la Congregación había desaconsejado el nombramiento de estas personas (Solera, 2021, pp. 196-199). Además de demostrar la libertad con la que los inquisidores de Ancona podían elegir a sus servidores, este hallazgo revela un aspecto importante que hasta ahora ha sido pasado por alto por los estudiosos: en contextos específicos, incluso los judíos podrían obtener de manera formal una patente de la Santa Inquisición y disfrutar al menos de una parte de los privilegios y honores que les estaban reservados a quienes actuaban como sus servidores. Este fenómeno nos invita a considerar cuán variadas y complejas fueron las interacciones que tuvieron lugar entre el tribunal de fe y las comunidades judías italianas en la Edad Moderna. Con el paso del tiempo estas patentes expusieron al tribunal a duras críticas, incluso desde el interior de la Curia romana, a tal punto que, en 1679, la Congregación promulgó un decreto para remediar el escándalo (ADDF, S.O., St.St., DD 2 f, cc. n. nn.; ADDF, Decreta, 1679, 9 agosto, feria IV).
El conocimiento cada vez más exhaustivo de estas patentes y, por tanto, del tribunal sagrado, institución simbólica de la Iglesia de la Contrarreforma, también ha permitido comprender mejor el complejo funcionamiento y los proyectos apologéticos de algunas instituciones católicas entre los siglos XVI y XVIII. Pensemos, por ejemplo, en el reciente debate sobre la diversidad con la que se organizó la lucha contra la Reforma protestante y la propagación de la heterodoxia en los distintos Estados católicos. Las autoridades de censura activas en estos contextos, tanto religiosas como civiles, intervinieron de maneras radicalmente distintas en la circulación de obras prohibidas. La impresión y el estudio de escritos devocionales estaban prohibidos en algunos territorios y no en otros. La Biblia en lengua vernácula estaba excluida del horizonte cultural de algunos católicos y no del de otros creyentes de la misma confesión. Los mismos decretos del Concilio de Trento no fueron aprobados en todos los estados sometidos a la autoridad espiritual del papa, como lo manifiesta la resistencia de los reyes franceses a las decisiones del Concilio. Como se ha demostrado,
décisions souvent divergentes finirent par creuser des traces permanentes sur les identités religieuses de l’Europe catholique et par engendrer un véritable pluralisme doctrinal et culturel au sein même de l’Église romaine, un pluralisme qui a pu faire parler de « catholicismes » au pluriel (Fragnito, 2015, pp. 9-10).
Fueron muchos los problemas que se debieron afrontar en los distintos países católicos (el enfrentamiento con los protestantes, la indisciplina del clero, los conflictos con las instituciones laicas, la presencia de comunidades de moriscos o marranos) y ante ellos se adoptaron estrategias diferentes. Siguiendo esta interpretación historiográfica (Vismara, 2002; Fragnito y Tallon, 2017), que tiende a identificar múltiples contrarreformas y múltiples catolicismos, para comprender lo que distinguió el contexto italiano del resto de Europa es indispensable conocer todos y cada uno de los aspectos del Santo Oficio romano, incluido su extenso personal. La Congregación Inquisitorial se convirtió inmediatamente en el principal artífice de la política religiosa italiana (Bonora, 2001; 2007; Firpo, 2005; 2014; Fragnito, 2011), la familia de la Inquisición romana planteaba un problema para el progresivo establecimiento de un poder laico fuerte en Italia, incluso dentro de los Estados Pontificios. Se trataba de una enorme masa de personas, nunca cuantificada hasta mediados del siglo XVIII, cuando el continuo aumento de siervos y sus exenciones obligó a la cúpula curial a solicitar una investigación para calcular su número. La investigación promovida habría cifrado el número en más de 3.000 sólo para los Estados Pontificios, pero es seguro que las cifras tampoco estaban muy alejadas para los dos siglos anteriores (Irace, 2010, p. 1479; ADDF, S.O., St.St., M 2 m; S.O., St.St., FF 3 r; Solera, 2019, p. 203).
El excesivo número de patentes expedidas, unido a la imposibilidad de someter a los miembros de la familia a la aplicación normal de la ley y los impuestos, llevó a las instituciones seculares, incluidas las papales, a reclamar una drástica reforma del personal del tribunal. Gran parte de la Curia romana, preocupada por los perjuicios causados al erario por el impago de las rentas papales, intervino para convencer a los sumos pontífices de que limitaran las prerrogativas de las familias inquisitoriales. Hubo que esperar hasta la década de 1780 para que el cardenal Giovanni Battista De Luca (1614-1683) e Inocencio XI (1676-1689) consiguieran contrarrestar la autoridad del Santo Oficio romano aboliendo, aunque por poco tiempo, el estatuto de excepción garantizado a los titulares de patentes del tribunal. Estos privilegios fueron inmediatamente restablecidos por los sucesores del Papa Odescalchi, uno de los primeros fue Alejandro VIII (1689-1691), que había estado previamente entre los líderes de la facción curial formada para defender las prerrogativas de la Inquisición.
La Inquisición Romana consiguió mantener su personal fuera del control del Estado hasta bien entrado el siglo XIX. En el transcurso del siglo XVIII, todas las sedes inquisitoriales papales fuera del Estado pontificio habían sido suprimidas, mientras que, a principios del siglo XIX, las antiguas Inquisiciones portuguesa (1821) y española (1834) también pasaron definitivamente a la historia, junto con su personal antaño activo en las metrópolis y sus imperios. En Italia, sin embargo, se siguieron nombrando familiares inquisitoriales hasta las vísperas de la unidad nacional italiana (1861), cuando también se abolirían las últimas patentes junto con los restantes tribunales de fe. Sólo entonces no fueron atendidas las alarmadas reacciones de la Curia papal y de la temida Congregación inquisitorial, que denunciaban el grave peligro al que se exponía la integridad de la fe en ausencia de tribunales formalmente reconocidos y con amplia jurisdicción. Por otra parte, los últimos conflictos del Risorgimento condujeron a la desintegración del propio Estado Pontificio, completando la unidad nacional con la toma de Porta Pia, el 20 de septiembre de 1870. Esto provocó la eliminación de la estructura territorial que el Santo Oficio había ido extendiendo desde 1542 contra los enemigos del catolicismo y en defensa de su autoridad en los ámbitos político, judicial, económico y social (Cicerchia, 2019). Todavía a finales del siglo XIX, en los mismos años en que el Papa León XIII (1878-1903) se sentaba en el trono de Pedro y el Reino de Italia establecía la primera colonia africana (1882), mientras en las calles italianas era posible comprar el “Corriere della Sera” (fundado en 1876) o leer carteles que anunciaban óperas dirigidas por Giuseppe Verdi (1813-1901), llegaban a los palacios vaticanos cartas de los últimos inquisidores que habían permanecido activos de alguna manera a pesar de las órdenes de supresión.
Así terminó la historia del personal inquisitorial y de la Inquisición romana, al menos tal y como se había concebido el tribunal a mediados del siglo XVI. Aquellos viejos tribunales de justicia, emblemas de siglos oscuros e intolerantes, dejaron un vacío institucional que otras personas y otras autoridades pronto intentaron ocupar. La “Congregación de la Inquisición Romana y Universal” permaneció activa a pesar de los acontecimientos políticos y militares de los siglos XIX y XX. Pasó a llamarse “Congregación del Santo Oficio” (1908), “Congregación de la Doctrina de la Fe” (1965), tras el Concilio Vaticano II, y, más recientemente, “Dicasterio para la Doctrina de la Fe” (2022). A pesar de los cambios en su designación, sus competencias sólo se redefinieron parcialmente. Sin embargo, desde los mencionados acontecimientos bélicos, ya no podía contar con la densa red de sedes territoriales que le habían permitido ejercer un control capilar sobre el territorio y las personas durante siglos. En la actualidad, sólo cuenta con un reducido personal asignado a tareas estrictamente burocráticas y de estudio.
Los acontecimientos mencionados demuestran que no es posible comprender la importancia del Santo Oficio romano limitándose únicamente al estudio de la historia religiosa e institucional. El tribunal de la fe no era sólo una máquina burocrática, dirigida por clérigos celosos, decididos a imponer una ortodoxia y una moral de hierro a costa de una población indefensa, condenada a sufrir la violencia y la arbitrariedad de los jueces. La Inquisición romana era una institución mucho más compleja, deseada por pontífices e inquisidores, pero también expresión de la sociedad civil de la época. La actividad de miles de sujetos que detentaron patentes del tribunal facilitó la consecución de los objetivos perseguidos por la Inquisición. También fue consecuencia de su presencia capilar en el territorio la rápida supresión de la heterodoxia en Italia, así como la definición de una moral y unas prácticas sociales no muy distintas de las que con tanto celo perseguían los inquisidores. Las élites, en particular, aprovecharon las patentes inquisitoriales para disfrutar de los amplios privilegios garantizados por el tribunal y escapar al control de un Estado que se percibía cada vez más como adversario. Prácticas y sentimientos que, también como consecuencia del sistema de patentes del Santo Oficio, acabaron extendiéndose entre las clases dirigentes de la península (Prosperi, 2009, pp. IX-LI). Estos no siempre actuaron como adversarios del tribunal religioso, y mucho menos fueron concebidos como destinatarios de una política de corrección y opresión bajo el rigor de los procedimientos inquisitoriales. Por el contrario, las clases dirigentes (culturales, políticas, institucionales, etc.) fueron en muchos casos valiosos aliados para los inquisidores, que, mediante el consentimiento de las élites y aquellos habilitados por las patentes locales, lograron obtener lo que nunca podrían haber conseguido mediante una dura represión. Si bien es cierto que numerosos aristócratas, nobles e intelectuales italianos fueron sometidos a los severos procesos de la Inquisición romana, no hay que olvidar que algunos de sus conocidos, parientes, colegas, amigos o adversarios, contribuyeron a organizar la represión decretada por el tribunal, desempeñando una pluralidad de tareas diferentes, pero esenciales en el desarrollo de las investigaciones. La pertenencia misma a la familia de la Inquisición fue, por tanto, la institución en cuyo seno confluyeron sinérgicamente los intereses de la Inquisición, por un lado, y los de buena parte de las élites locales, por otro, estableciéndose una relación tan fuerte que perduró hasta las supresiones de los tribunales pontificios.
Los familiares del Santo Oficio se encargaban de comprobar la ortodoxia de quienes encontraban, la moral, las creencias, cómo se invocaba el nombre de Dios, cómo se tocaban los objetos o qué alimentos se comían, la corrección de las relaciones conyugales o cómo se interactuaba con las minorías religiosas locales. Esta vigilancia, que dio lugar a gravísimos abusos, otorgó a la Inquisición un poder que la labor de los inquisidores por sí sola nunca habría podido garantizar, especialmente en aquellos territorios en los que, por razones políticas o geográficas, la jurisdicción recaía en la institución más representada. Creados para frenar la propagación de la herejía, más tarde se emplearon en tareas cada vez más vinculadas al control de la vida social de sus conciudadanos (Prodi, 1994), convirtiéndose así en el emblema del Santo Oficio romano, una institución religiosa dotada a la vez de una amplia jurisdicción civil (Napoli, 2009). Los familiares no eran, por tanto, una mera soldadesca de policías violentos o, como se ha argumentado para los familiares ibéricos, un grupo de privilegiados, pero esencialmente inactivos. Eran ellos quienes representaban, a menudo más que los párrocos o los propios inquisidores (Solera, 2020), el poder coercitivo de la Iglesia postridentina, que, a través de ellos, podía espiar, conocer, detener, escoltar y condicionar a los habitantes de la península itálica, y no sólo, entre los siglos XVI y XIX.
A menudo, las autoridades seculares se vieron obligadas a renunciar al ejercicio de su autoridad sobre cientos y miles de personas, por el mero hecho de disponer de una licencia inquisitorial. Al mismo tiempo, numerosos miembros de las clases dirigentes peninsulares no tomaron parte en la vida de las instituciones locales a lo largo de la Edad Moderna, contrarrestando con sus propias acciones el establecimiento de un poder estatal único y fuerte, que poco a poco iba tomando forma en Francia, Inglaterra, España u Holanda. Servir en las magistraturas locales o defender las prerrogativas de lo secular eran consideradas acciones desprestigiadas por muchos católicos peninsulares. Hubiera sido mejor permanecer atados a las instituciones eclesiásticas y, en particular, a la Inquisición romana, que permitía llevar una vida tranquila, pasando los días al abrigo de la justicia y la fiscalidad de un Estado percibido cada vez más como adversario o incluso enemigo. Un sentimiento que sigue impregnando a una parte nada desdeñable de la población italiana y que debe sus raíces sociales también a las estrategias adoptadas en la península por el Santo Oficio romano entre los siglos XVI y XIX. Ello contribuyó a que en Italia se estableciera una relación bastante excepcional entre las esferas civil y religiosa, diferente de lo que ocurría en otros contextos nacionales europeos. Un vínculo que, a pesar del conflicto del Risorgimento y del intento de conseguir una “Iglesia libre en un Estado libre” (Charles Forbes de Montalembert), fue finalmente reconocido oficialmente en el artículo séptimo de la Constitución de la República Italiana promulgada el 27 de diciembre de 1947.
Agradecimientos
El autor expresa su gratitud y reconocimiento a la revista, a los lectores anónimos y al profesor Gastón García por su ayuda en la revisión lingüística del texto.
Fuentes documentales utilizadas
-
Decreta, 1625, c. 26r, 5 febbraio, feria IV.
-
Decreta, 1679, 9 agosto, feria IV.
-
DD 2 c, c. 178r.
-
DD 2 f, cc. n. nn.
-
DD 3 f, cc. 527r-587v.
-
DD 3 f, c. 721r.
-
FF 3 n, cc. n. nn.
-
FF 3 r.
-
M 2 m.
-
Q 4 xx, cc. n. nn.
Referencias
Albizzi, F. (1683). De inconstantia in iure admittenda, vel non. Amstelaedami [Lugduni]: sumptibus Ioannis Antonij Huguetan.
Bennassar, B. (1976). Aux origines du caciquisme: les familiers de l’Inquisition en Andalousie au XVII siècle?. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, 27, 63-71.
Bethencourt, F. (1994). História das Inquisições. Portugal, Espanha e Itália. Lisboa: Círculo de Leitores (trad. inglesa revisada: The Inquisition. A Global History, 1478-1834. Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
Bonora, E. (2001). La Controriforma. Roma-Bari: Laterza.
Bonora, E. (2007). Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa postridentina. Roma-Bari: Laterza.
Brambilla, E. (2003). I poteri giudiziari dei tribunali ecclesiastici nell’Italia centro settentrionale e la loro secolarizzazione. En C. Donati, H. Flachenecker (a cura di), Le secolarizzazioni nel Sacro Romano Impero e negli antichi Stati italiani: premesse, confronti, conseguenze (pp. 99-112). Bologna-Berlino: il Mulino-Duncker & Humbolt.
Brambilla, E. (2006). La giustizia intollerante. Inquisizione e tribunali confessionali in Europa (secoli IV-XVIII). Roma: Carocci.
Bueno, I.-Lavenia, V.-Parmeggiani, R. (a cura di) (2022). Current Trends in the Historiography of Inquisitions. Themes and Comparisons. Roma: Viella.
Cicerchia, A. (2019). L’ultima Inquisizione romana. Centro e periferia pontificia alla luce di una carriera inquisitoriale (1841-1850), Le Carte e la Storia. Rivista di storia delle istituzioni, 2, 51-87.
Eymerich, N. (1578). Directorium Inquisitorum. Denuo ex collatione plurium exemplarium emendatum, et accessione multarum literarum apostolicarum officio Sancta Inquisitionis deservientium locupletatum, cum scholiis seu annotationibus eruditissimis D. Francisci Pegna. Romae: in Aedibus Populi Romani.
Firpo, M. (2005). Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul cardinal Giovanni Morone (1509-1580) e il suo processo d’eresia, nuova ed. rivista e ampliata. Brescia: Morcelliana.
Firpo, M. (2014). La presa di potere dell’Inquisizione romana (1550-1553). Roma-Bari: Laterza.
Fosi, I. (2007). La giustizia del papa: sudditi e tribunali nello Stato pontificio in età moderna. Roma-Bari: Laterza.
Fragnito, G. (1997). La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605). Bologna: il Mulino.
Fragnito, G. (2011). Cinquecento Italiano. Religione, cultura e potere dal Rinascimento alla Controriforma. Bologna: il Mulino.
Fragnito, G. (2015). Keynote Lecture, Tours, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, 15-17 ottobre: Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe. Bridging the chronological, linguistic, confessional and cultural divides (1350-1570), en el marco del Proyecto Europeo COST Action IS 1301, New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe (2013-2017), http://www.costaction-is1301.webhosting.rug.nl.
Fragnito, G.-Tallon, A. (dir.) (2017). Hétérodoxies croisées : catholicismes pluriels entre France et Italie, XVIe-XVIIe siècles. Rome: École Française de Rome.
Irace, E. (2010). Stato pontificio. En A. Prosperi (Dir.) (2010), Dizionario(pp. 1478-1479).
Lavenia, V. (2014). Quasi haereticus’. Lo scisma nella riflessione degli inquisitori dell'età moderna. Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 126, 2. Recuperado de https://journals.openedition.org/mefrim/1838.
Maifreda, G. (2014). I denari degli inquisitori. Affari e giustizia di fede nell’Italia moderna. Torino: Einaudi.
Mayer, T.F. (2015). The Roman Inquisition. A Papal Bureaucracy and Its Laws in the Age of Galileo. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Monter, W., Tedeschi, J. (1986). Toward a Statistical Profile of the Italian Inquisitions, Sixteenth to Eighteenth Centuries. En G. Henningsen, J. Tedeschi, C. Amiel (Eds.), The Inquisition in Early Modern Europe. Studies on Sources and Methods (pp. 130-157). DeKalb: Northern Illinois University Press.
Napoli, P. (2009). Misura di polizia. Un approccio storico-concettuale in età moderna, Quaderni Storici, 2, 523-547.
Pasamar Lázaro, J. E. (1992). La inquisición en Aragagón: los familiares del Santo Oficio, Revista de Historia Jerónimo Zurita, 65-66, 165-189.
Pasamar Lázaro, J. E. (1999). Los familiares del Santo Oficio en el distrito inquisitorial de Aragón. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
Pérez Villanueva, J. (a cura di) (1980). La Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizontes. Madrid: Siglo XXI de España Editores.
Pérez Villanueva, J.-Escandell Boner, B. (a cargo de) (1984-2000). Historia de la Inquisición en Espana y América, 3 voll. Madrid: BAC-Centro de Estudios Inquisitoriales.
Prodi, P. (1982). Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna. Bologna: il Mulino.
Prodi, P. (1994). Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna. Bologna: il Mulino.
Prosperi, A. (1996). Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari. Torino: Einaudi.
Prosperi, A. (2009). Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari. Torino: Einaudi.
Prosperi, A. (Dir.) (2010). Dizionario storico dell’Inquisizione, 4 voll., con la colaboración de V. Lavenia y J. Tedeschi. Pisa: Edizioni della Normale. Recuperado de https://edizioni.sns.it/prodotto/dizionario-storico-dell-inquisizione-2/.
Schwedt, H. H. (2013). Die Anfänge der Römischen Inquisition: Kardinäle und Konsultoren 1542 bis 1600. Freiburg: Herder.
Simancas, D. de (1573). Enchiridion iudicum violatae religionis ad extirpandas haeresis. Antuerpiae: Christophori Plantini (1a ed. Venezia, 1569).
Simancas, D. de (1575). De catholicis institutionibus liber. Romae: in Aedibus Populi Romani (ed. or., Institutionescatholicae quibus ordine ac breuitate diseritur quicquid ad praecauendas & extirpandas haereses necessarium est. Vallisoleti: ex officina Aegidij de Colomies, 1552).
Solera, D. (2019). “Sotto l’ombra della patente del Santo Officio”. I ‘familiares’ dell’Inquisizione romana tra XVI e XVII secolo. Firenze: Firenze University Press. Recuperado de https://books.fupress.com/catalogue/sotto-lombra-della-patente-del-santo-officio/3969.
Solera, D. (2019a). I crocesignati e le origini della familia del Sant’Uffizio romano, Studi Storici, 1, 71-102.
Solera, D. (2020). Les privilèges plutôt que l’orthodoxie. L’Inquisition à Malte et sa lutte pour le pouvoir pendant la Contre-Réforme, Revue Historique, 696, 117-155.
Solera, D. (2020a). «Di galante huomo sei fatto birro: di savio sei fatto favola del mondo». Deridere e contestare i servitori dell’Inquisizione romana. En E. Boillet, L. Felici (a cura di), Dis/simulazione e tolleranza religiosa nello spazio (Italiano) (pp. 149-164). Torino: Claudiana.
Solera, D. (2021). La società dell’Inquisizione. Uomini, tribunali e pratiche del Sant’Uffizio romano. Roma: Carocci.
Solera, D. (2022). La sacralizzazione del personale inquisitoriale fra Cinque e Seicento. En L. Felici (a cura di), Violenza sacra. Forme e manifestazioni nel Cinquecento (pp. 167-180). Roma: Viella.
Tedeschi, J. (1996). New Light on the Organization of the Roman Inquisition, Annali di Storia Moderna e Contemporanea, 2, 265-274.
Tedeschi, J. (1997). Il giudice e l’eretico. Studi sull’Inquisizione romana. Milano: Vita e Pensiero.
Tedeschi, J. (2012). Intellettuali in esilio. Dall’Inquisizione romana al fascismo. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.
Torres, J.V. (1994). Da repressão religiosa para a promoção social. A Inquisição como instância legitimadora da promoção social da burguesia mercantil, Revista Crítica de Ciências Sociais, 40, 109-135.
Vismara, P. (2002). Cattolicesimi: itinerari sei-settecenteschi. Milano: Edizioni Biblioteca Francescana.
Wadsworth, J. E. (2005). Children of the Inquisition: Minors as Familiares of the Inquisition in Pernambuco, Brazil, 1613-1821, Luso Brazilian Review, 42, 21-43.
Wadsworth, J. E. (2007). Agents of Orthodoxy: Honor, Status and the Inquisition in Colonial Pernambuco. Brazil, Lanham: Md. Rowman and Littlefield.
Woolf, H. (Hrsg.) (2005). RömischeInquisition und Indexkongregation. Grundlagenforschung 1814-1917, 6 voll. Paderborn-München-Wien: Schöning.
Información Adicional
Datos del autor: Dennj Solera es docente de Historia del Renacimiento y de las Revoluciones en la Università degli Studi di Siena (2023-). Tras haber obtenido su licenciatura en la Università degli Studi di Padova, alcanzó el doctorado Europaeus por la Università degli Studi di Firenze, y posteriormente amplió su formación en numerosas universidades y centros de investigación internacionales. Sus primeros estudios están relacionados con la historia religiosa y social de principios de la Edad Moderna, mientras que sus publicaciones más recientes investigan la historia intelectual y material europea. Algunos de los temas tratados son la historia social de la Inquisición romana, la formación de las élites políticas, los límites de la libertad a principios de la Edad Moderna y la historia de las comunidades estudiantiles. Solera ha obtenido varios reconocimientos, entre ellos el Premio Colombaria y el Premio FUP a la mejor tesis doctoral (2019). Es miembro de numerosas sociedades científicas (Renaissance Society of America, Societas Veneta, Society of Waldensian Studies, etc.), centros de investigación (TELEMME, INQUIRE, etc.) y direcciones de revistas (Cheiron, etc.).
Recepción: 15 Mayo 2024
Aprobación: 30 Julio 2024
Publicación: 13 Septiembre 2024

 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional