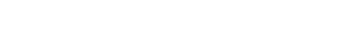Estudios bibliográficos
Una nueva obra sobre la historia económica de Cataluña
Resumen: Se comenta el trabajo colectivo, Catalan Vidal, Jordi (ed.) (2023). Crises and Transformation in the Mediterranean World. Lessons from Catalonia. Se pasa revista a la historia de la sociedad catalana en su relación con el espacio del Mediterráneo. Se destaca el papel del comercio y los cambios de la historiografía sobre su valoración en el desarrollo. También se analizan las determinaciones endógenas de formación y evolución posterior de la sociedad feudal. Se pone de manifiesto la importancia de los clásicos, Adam Smith y Karl Marx, para el análisis de sociedades precapitalistas. En los estudios de este libro quedan de manifiesto las raíces históricas de la demanda de autonomía para Cataluña y conjuntamente la singularidad de su historiografía.
Palabras clave: Historiografía, Historia económica, Cataluña.
A new work on the economic history of Catalonia
Abstract: This paper discuss collective work: Catalan Vidal, Jordi (ed.) (2023). Crises and Transformation in the Mediterranean World. Lessons from Catalonia. The history of Catalan society is reviewed in its relationship with the Mediterranean area. The role of trade is highlighted as well as the changes in historiography regarding its role in economic development. The endogenous determinations of formation and evolution of feudal society are also analyzed. The importance of the classics, Adam Smith and Karl Marx, for the analysis of pre-capitalist societies is highlighted. The studies in this book reveal the historical roots of the demand for autonomy for Catalonia and also the uniqueness of its historiography.
Keywords: Historiography, Economic history, Catalonia.
Se comentará el libro colectivo de Catalan Vidal, Jordi (ed.) (2023). Crises and Transformation in the Mediterranean World. Lessons from Catalonia, Londres: Palgrave Macmillan, 489 páginas, con los siguientes estudios:
- 1. Ardit, Manuel, «The Crisis of the Seventeenth Century in Valencia and Catalonia», 157-174.
- 2. Catalan Vidal, Jordi, «Introduction: The Conversion of the Mediterranean into a World Centre, Its Crises and the Formation of the Late Mediaeval Commercial Empires», 1-62; id., «The Great Late Medieval Depression and the Catalan Economy, 1315–1516», 109-156; id., «Conclusions: Five Mediterranean Lessons from Catalonia—Diversity, Exchange, Development, Crises and Resilience», 345-454.
- 3. Pascual i Domènech, Pere, «Economic and Financial Crises in Catalonia (1840–1914)», 225-268.
- 4. Salrach, Josep, «Late Antiquity and Early Middle Ages: The Crisis Before the Crisis or, Again, the Transition from the Ancient System to Feudalism», 63-108.
- 5. Sánchez, Alex y Valls-Junyent, Francesc, «Crises in Catalonia at a Time of Growth and Transition, 1680–1840», 175-224.
Se trata de una obra importante con participación de destacados especialistas, aunque Jordi Catalan Vidal tiene el rol principal, porque además de ser el editor y de participar con una contribución sobre la Baja Edad Media, elaboró la «Introducción» y las «Conclusiones», textos en los que exhibe un inusualmente amplio conocimiento de la historia global. Expone en esos acápites un eje interpretativo que en primer término se resume en ver la historia de Cataluña en su contexto, que es ante todo su integración a la cuenca del Mediterráneo a través del comercio. En esa área ya el imperio romano implementó una «economía mundo», o sea, un sistema integrado y jerárquico proveedor de mercancías, entre ellas esclavos. Es un cuadro que de otra manera se repetirá siglos más tarde en el mismo espacio, y en lo que se refiere a la integración funcional entre las partes de la totalidad, es afín al modelo que Immanuel Wallerstein expuso en la década de 1970 para el sistema capitalista mundial, fundamento de lo que consideraba un intercambio desigual (Wallerstein, 1979), aunque Catalan Vidal no trata esa derivación. Si de este último tenemos en cuenta otras porciones de su exposición, no cuesta deducir que la desigualdad del intercambio, que era un problema central para Wallerstein y otros historiadores, no figura entre sus preocupaciones. El cotejo no solo nos advierte entonces sobre presupuestos teóricos compartidos (que son esencialmente estables), sino que también nos indica, con esa disímil apreciación sobre un comercio que iguala o desiguala crecimiento, el cambio de valoración de las últimas décadas:1 el intercambio entre centros y periferias, que antes registraba la agenda de científicos sociales como una asimetría histórica a solucionar, hoy pasó a ser considerado (por una mayoría de historiadores que obviamente no es el total), un factor de prosperidad generalizada.
Se diagnostica así una situación que tiene causas y consecuencias para el estudio de la historia y para la política del presente. Un aspecto que la explica fue el fracaso de lo que «naturalmente» se desprendía de la teoría de la dependencia: ya a fines de la década de 1990, una figura tan emblemática para el Tercer Mundo como Samir Amin, dejaba ver, con un análisis comparativo de «fracasos», que la autonomía económica no era sinónimo de desarrollo (Amin, 1989). Con estos resultados, podría haberse replanteado entonces, en el plano del conocimiento de la historia, que el problema del intercambio asimétrico no pasaba por balanzas comerciales (en verdad más presupuestas que estudiadas) sino por los mecanismos de reproducción de sistemas capitalistas y precapitalistas conectados por el flujo económico.2 Fue un camino que los historiadores no exploraron, entre otras razones porque abandonaron el problema. En otro nivel, la evidencia mostrada por Samir Amin podía sugerir que el Tercer Mundo necesitaba, además de liberación nacional, socialismo no socialdemócrata. Pero los acontecimientos políticos giraron, como en la historiografía, en otra dirección.
Un desenlace fue recuperar el comercio como factor positivo del desarrollo. No fue casual que en esa década de 1990 haya comenzado en el medievalismo la revalorización del mercado para dilucidar el crecimiento de los siglos XI-XIII, factor olvidado en los estudios que desde 1950 aproximadamente se habían consagrado a la economía rural.3 Este «nuevo» escenario también encuadra el libro que se comenta, y en la medida en que conmueve opiniones arraigadas en la izquierda de nuestro país (y más globalmente en la franja progresista de su firmamento político), cabe aclarar que el criterio ya estaba en Marx. Dejando de lado su pronóstico de que la circulación capitalista de mercancías destruiría de manera revolucionaria las autosuficientes comunidades de China e India, cuestión tan tratada como maltratada bajo la insensata acusación de eurocentrismo, puede recordarse sobre este tema un escrito menos célebre. Es la crítica que le dirigió a Friedrich List, un economista germano, que teniendo en cuenta el atraso de Alemania respecto de Inglaterra, objetó la conveniencia para su país de aplicar la teoría smithiana del libre comercio (Marx, 1975, p. 265). Pero la cuestión no termina en estos análisis, porque tanto Marx como Engels también observaron los efectos empobrecedores del libre comercio para regiones de escaso desarrollo.4 Si unimos esto a los análisis antes mencionados de científicos sociales e historiadores, se concluye en que librecambio y proteccionismo son estrategias a administrar de acuerdo a las condiciones de cada lugar, y como muestra Catalan Vidal, el comercio propagó fuerzas productivas en el Mediterráneo del Pleno Medioevo, mientras que la protección de las manufacturas catalanas en la Baja Edad Media fue un factor de su desarrollo (y en este punto hubiera esclarecido una contrastante comparación con la política castellana en el mismo período).5
Estas referencias nos ayudan entonces a comprender nuestro presente, porque casi ningún país vive hoy en la autarquía (abrirse al mundo es abrir horizontes de todo tipo), aunque por supuesto, tampoco es admisible la destructiva importación indiscriminada de bienes que aconsejan para nuestros capitalismos periféricos los ortodoxos neoliberales. A partir del intercambio mercantil Catalan Vidal plantea el tema medular del libro: el estudio de las crisis. Por un lado las que, generadas por un prolongado desplome de la actividad económica, se conectaron con la transformación del conjunto social; por otro las más breves, desprovistas de efectos estructurales profundos.
Tras la caída del imperio romano, el centro de gravedad se trasladó a los carolingios, pero la economía del Mediterráneo renació entre los siglos IX y XIII bajo el liderazgo inicial de ciudades italianas, a las que se acoplaron Barcelona y Valencia, y con esto se concretó un nuevo desplazamiento del eje económico. Ese auge de la Plena Edad Media, sobre el cual el autor prescinde de las transformaciones agrarias (rotación trienal de cultivos, empleo del caballo, etc., aunque por cierto esas transformaciones fueron menos mediterráneas que septentrionales), expone las ventajas del comercio: transmisión de ideas e innovaciones, especialización productiva y fomento de las fuerzas productivas. Son atributos que en realidad ya estaban presentes en la prehistoria, cuando un sistema de interrelaciones desplegado por las costas del Mediterráneo difundió la revolución neolítica. Esta última establece a su vez una pauta para comparar con otra revolución, la industrial, iniciada por Inglaterra, que confirmó el proceso iniciado con la conquista de América, por el cual el centro Mediterráneo de la economía pasó a ser una nueva periferia, aunque Cataluña no quedó al margen de la industrialización, y esto nos abre un tercer foco del estudio.
Catalan Vidal muestra, en oposición a historiadores como Gabriel Tortella, que los actores históricos de Cataluña formaron, junto a los habitantes de Valencia, Roussillon y las Islas Baleares, una unidad cultural en gran parte construida por el comercio. Fue una organización de hecho, similar a la que tuvieron las ciudades italianas de las que recibieron influencias, de la misma manera que las obtuvieron del imperio franco y de la cultura provenzal, influjo este último abortado por la cruzada anticátara de los señores franceses.
Definitivamente, la construcción de Cataluña nada le debió a Castilla, generándose un irrenunciable anhelo de independencia. El gobierno de Madrid reaccionó rechazando esa aspiración, y en consecuencia desde la Época Moderna se gestaron movimientos autonomistas de los catalanes (aunque no de los otros habitantes del espacio cultural), situación que llegó hasta el plebiscito de 2017, donde el proyecto de independencia fue apoyado por el 90% de los electores. La concordancia entre investigación histórica y accionar político es aquí una evidencia que remite a una situación reiterada de la historiografía y de la política española.6
Asociada a esta evolución, en la bibliografía citada no solo por Catalan Vidal sino también por los otros autores, se advierte la ausencia prácticamente total de historiadores de tema castellano-leonés. Esto nos traslada a otro plano de consideración: la historiografía catalana no ha encontrado su inspiración en otros lugares de España más allá de Valencia. En consecuencia, autoridades canonizadas en Madrid no tienen aquí cabida, y con ellas temas como el de pretendidas organizaciones gentilicias en el área cantábrica altomedieval o como el de la llamada organización social del espacio, no son ni siquiera mencionados. No es un olvido que deba lamentarse, porque haber reflotado en la segunda mitad del siglo XX las tesis de Morgan y Engels sin modificaciones (y sin siquiera examinar otras alternativas), escribir una historia rural del Medioevo sin señorío banal después de las tesis de Duby y Bonnassie, o proclamar como descubrimiento científico que una sociedad se organiza en un determinado espacio, es incurrir en el arcaísmo, en el error o en la obviedad.7 Por lo tanto, no cuesta concluir en que ciertas exclusiones, si bien asombran, están justificadas.
No obstante, señalemos que en otros autores de tema castellano-leonés los colegas catalanes podrían encontrar valiosas sugerencias para sus investigaciones, aunque esto implica hurgar tanto en historiadores consagrados como en los que la élite de la colectividad castellanista de la disciplina se niega a reconocer.8 Con esto no se pretende decir que haya sido limitada la consulta bibliográfica que se exhibe en este libro; todo lo contrario, las principales referencias de Inglaterra, Francia e Italia, entre otros lugares, han sido consultadas e incorporadas de manera creativa. Lo que se acaba de decir tiene un correlato llamativo, que seguramente se debe a conexiones diferenciadas entre también muy distintas tradiciones historiográficas. La indicación se refiere a que Cataluña atrajo a grandes nombres del medievalismo de fuera de España, como Pierre Bonnassie y Paul Freedman (para no mencionar lo que representó para el estudio de su Época Moderna Pierre Vilar), mientras que investigadores como Adeline Rucquoi o Gautier-Dalché, que desde Francia estudiaron la Castilla medieval, nunca salieron de la descripción insustancial. Igualmente, buena parte de los medievalistas argentinos, también consagrados al estudio de Castilla, no superaron la descripción anodina. Ante estos paralelismos, es posible conjeturar que si en las décadas de 1950, 1960 y 1970, en que esos medievalistas cuyo único objetivo era describir cómo las cosas «realmente habían sucedido», en lugar de alimentarse de nulidades como José Orlandis hubieran asimilado la obra de Vicens Vives y sus discípulos, otro hubiera sido el resultado de su esfuerzo. Las herencias tienen su peso y contribuyen a explicar este libro.
Para la temática de Catalan Vidal, al menos dos conceptos son claves. Uno es el de la capacidad de resiliencia que frente a desequilibrios y declinaciones presenta la sociedad en su conjunto o algunos de sus componentes, como la industria catalana que reaccionó ante la crisis de principios del siglo XIX, precipitada por la invasión de Napoleón y la independencia de las colonias americanas.9 Por el contrario, en la larga crisis posterior a 1940, iniciada con el colapso de la industria catalana durante la guerra civil (1936-1939), se hizo sentir la falta de resiliencia por las políticas de Franco (que siguió los patrones de economía cerrada de Hitler y Mussolini). El otro concepto es el de orientación talasocrática que, por ejemplo, diferenció a la Corona de Aragón del imperio extractivo de Castilla en América, del que por otra parte se excluyó a Cataluña hasta el reinado de Carlos III (1759-1788), cuando se permitió su comercio con el Caribe. En ese marco conceptual el autor observa determinaciones ideológicas y políticas. De lo que se planteó, queda en claro que las situaciones no eran estáticas, y Catalan Vidal procura detectar en un ranking de elaboración propia la cambiante importancia de las ciudades del área mediterránea a través del tiempo. Con este encuadre, vayamos a los análisis más específicos.
Josep Salrach examina la crisis y los cambios que se produjeron entre el fin del Imperio romano y el siglo XII, período que caracteriza como de transición de la Antigüedad al feudalismo. Su punto de partida es el sistema tributario, en el que el modo de producción feudal adquirió importancia a partir de las siglos III y IV, lo que remite a un conocido artículo de Chris Wickham (1984), inspirado en Hindess y Hirst (1975), dos teóricos ingleses que se dedicaron a una construcción estructuralista sobre los modos de producción precapitalistas. La elaboración de Salrach tiene alguna huella de ese análisis, en lo que hace al examen de la dinámica de los sistemas económicos y sociales (tributario, esclavista y feudal), pero si el estructuralismo no suele dejar margen para la reacción del sujeto, aquí no se desestiman las acciones: en la crisis de oferta de esclavos del siglo II que afectó al imperio romano, si bien operó algún factor incontrolable como la pandemia, fue clave la paralización de las conquistas. De la misma manera, Salrach señala las fugas de esclavos que intervinieron en el proceso, y recupera la noción de poder público para caracterizar a los carolingios.
Ese gobierno de los francos habría sido el último intento de restaurar el modo de producción tributario, y esto indica que en el autor subyace la concepción de acciones estructurantes de la estructura. En cuanto a la crisis que terminó por organizar el feudalismo, la sitúa entre los años 950 y 1050, alineándose con los «mutacionistas». Pero sobre este punto deben anotarse matices, porque si estos últimos hablan de la persistencia del sistema fiscal antiguo hasta el año mil, y por lo tanto de una continuidad de larga duración, Salrach percibe una sociedad ya transicional antes de la «revolución feudal». Ese rasgo no solo está dado por el régimen político carolingio (y lo dice de manera expresa), sino por lo que deja traslucir como elemento implícito en la convivencia de distintos sistemas económicos y sociales.
En este plano, los conceptos adquieren importancia: modos de producción tributario, esclavista y feudal, dinámicas contradictorias y caracterización no simple de las clases, son cuestiones que sobresalen en el capítulo. Diferencia así en los coloni su posición económica y social (que no era la del esclavo), de su estatuto no libre. Menor entidad tiene en su exposición la crisis del siglo XII, en la que intervinieron la monarquía o el conde de Cataluña, la nobleza, el clero con la Reforma Gregoriana y la burguesía. Notemos que salvo alguna excepción como la de Thomas Bisson (2009), no se habla hoy de crisis para esta centuria, aunque es una noción que de una u otra manera estuvo presente en estudios de otros años, en especial por los movimientos comunales, y que conviene recuperar.10
Catalan Vidal por su parte analiza los años 1315-1516, en los que, como es esperable, plantea la crisis sistémica del siglo XIV, traducida en crisis de subsistencias, y la explica por el esquema malthusiano, aunque también por el cambio climático. Si en ese sentido su estudio se encarrila por vías conocidas, en otros aspectos presenta aportes que si no son novedosos, tampoco figuran entre las cuestiones comúnmente tratadas por los historiadores del período. Uno es el del crecimiento en la crisis del siglo XIV, un rasgo que también puede leerse en algunos otros autores,11 aunque el problema de la formación de relaciones capitalistas en esa coyuntura no es considerado por Catalan Vidal. No obstante, esa novedad puede ser un supuesto, al indicar que hubo medidas contra la caída económica, consistentes en devaluación, proteccionismo y expansión del comercio exterior (años 1381-1394). En la gran depresión del siglo XV por su parte, terciaron los costos de la política de Barcelona por la ofensiva sobre Nápoles, y el proteccionismo se reiteró en las décadas de 1420 y 1450, aunque la guerra civil de 1462-1516 repuso un escenario de colapso. Estos datos dan cuenta de una matriz, consistente en que si bien el autor apela en parte al esquema malthusiano, su análisis no se reduce a la regulación homeostática de la demografía (avance sobre tierras marginales, baja de la productividad, sobre-mortalidad, retracción a tierras fértiles para reiniciar el crecimiento).12 Contra ese mecanismo, en la crisis y en los paliativos que se implementaron para combatirla (la resiliencia), el autor destaca la intervención de hechos políticos y medidas económicas. En suma, las circunstancias objetivas no se desenvolvían con independencia de la acción humana.
Una perspectiva en más de un aspecto similar es la que ofrece Manuel Ardit sobre la crisis del siglo XVII. Tema clásico tratado por Dobb, Mousnier, Hobsbawm y Trevor-Roper, cuyos trabajos no desconoce, lo aborda sin economicismo para destacar que el crecimiento de Valencia se detuvo por la expulsión de los moriscos. Desde entonces se desencadenó una crisis que tocó fondo en la década de 1640, no comenzando la recuperación hasta principios del siglo XVIII. Pero no solo en este aspecto elude el automatismo funcional-estructuralista: indica que los moriscos cultivaban pequeñas tenencias con irrigación y labor intensiva, de lo que obtendrían altos rendimientos por unidad de superficie, mientras que los cristianos que ocuparon las tierras abandonadas por la expulsión, instituyeron una nueva agricultura de bajos rendimientos, en áreas amplias, con empleo de animales de tiro y cultivos extensos sin riego. Fue un cambio en el que por consiguiente intervinieron variables políticas y culturales, Una nota adicional es que sobre este tema rescata el aporte de Tulio Halperin Donghi, aporte que se ha comentado en un número precedente de Sociedades Precapitalistas (Astarita, 2014).
El estudio de Alex Sánchez y Francesc Valls-Junyent, dedicado al crecimiento de 1680-1840, tiene su punto de partida en una constatación sobre la segunda de esas fechas: la economía catalana había cambiado. Se había pasado de la producción para el autoconsumo o para mercados locales y regionales a la producción para mercados remotos, imponiéndose entonces el valor de cambio. Un segundo aspecto fue la transferencia de recursos productivos de la agricultura a las manufacturas, promoviéndose los inicios de la industrialización. El corolario fue el colapso de la organización social del Antiguo Régimen.
En ese crecimiento que caracterizó al siglo XVIII, los autores detectan crisis puntuales y recesiones; por ejemplo, en 160 años hubo 16 momentos críticos y señalan, por ejemplo, que en 1681 hubo una crisis de cosecha a la que se sumó en 1684 la guerra con Francia. Es esta en verdad una cuestión más global de los ciclos de economías precapitalistas sobre la que historiadores de otros períodos y/o espacios deberían tomar nota y corregir las visiones demasiado lineales que con frecuencia han creado.13 Por otra parte, en este capítulo está presente una vez más la resiliencia, ya que en ocasiones se podía cambiar el curso de esas crisis cambiando el curso de la economía.
La contribución de Pere Pascual i Domènech, sobre los años 1840-1914 tiene otro carácter porque para ese período las causas de las crisis radican en desequilibrios del sector externo, en la contracción de la oferta de moneda, en especulaciones financieras y en la combinación de causas internas y exógenas de naturaleza internacional. De especial interés para el lector argentino es que uno de los problemas fue la inexistencia de un banco central en 1840-1865, cuando prevalecía un sistema de banca libre. Es oportuno saberlo en momentos en que el ultra derechista Javier Milei, colonizado por el anarcocapitalismo, proclama el objetivo de suprimir el Banco Central como parte de su política de dolarizar la economía.
El balance global de esta obra colectiva es a todas luces positivo. La información es rigurosa, se suceden los análisis de crisis de distinta naturaleza en distintos períodos, y se ofrece un panorama muy amplio de una historia económica que supera los límites geográficos de Cataluña. Los soportes teóricos más generales están en los clásicos. En Adam Smith, sobre las ventajas del comercio para la especialización productiva y el desarrollo, por un lado, y en Marx por otro, al inspirar el uso de las categorías de modo de producción, relaciones sociales, valores de cambio, etc. Estas aplicaciones son desiguales, porque la obra de Adam Smith aparece explícitamente en las elaboraciones de Catalan Vidal, y Marx está presente de manera tácita en las de Salrach. Seguramente en esas bases radican diferencias de enfoques, porque Catalan Vidal se orienta a destacar los efectos positivos del comercio, y Salrach quiere comprender el cambio estructural a partir de las contradicciones de la formación económica y social. Pero más allá de estas diferencias, aquí se pone de manifiesto la importancia de los clásicos en el estudio de sociedades precapitalistas.14
Se puede terminar esta reseña indicando la conveniencia de este libro para todos los historiadores, con prescindencia de especialidades. Al respecto, Ruggiero Romano estaba convencido de que, por ejemplo, un medievalista debía conocer las obras fundamentales de un lapso de tiempo muy amplio (comunicación personal), y esa fue también la práctica profesional de José Luis Romero, el creador de la historia social en Argentina. Este libro es una contribución notable para lograr ese saber, que por otra parte, por la misma naturaleza del tema y por su tratamiento, estimula el pensamiento. Esto no es un mérito menor en tiempos en que el empirismo, ayudado por condicionamientos políticos, anestesia la reflexión.
Referencias
Amin, S. (1989). Iguales metas; distintos destinos. Cinco intentos de modernización: Japón, China, México, Turquía, Egipto. Nueva Sociedad, 96, 24-40.
Astarita, C. (2014). Editorial. Sociedades Precapitalistas, 4(1). Recuperado de https://www.sociedadesprecapitalistas.fahce.unlp.edu.ar/article/view/SPv04n01a01
Bisson, T. N. (2009). The Crisis of the Twelfth Century. Power, Lordship and the Origins of European Government. Princeton: Princeton University Press.
Bois, G. (1976). Crise du féodalisme. Économie rurale et démographie en Normandie Orientale du debut du 14e siècle au milieu du 16e siècle. París: Presses FNSP.
Bonnassie, P. (1993). Los campesinos del reino franco en tiempos de Hugo Capeto y de Roberto El Piadoso (987-1031). En Del esclavismo al feudalismo en Europa occidental. Barcelona: Crítica.
Bonnassie, P. (1990). La Catalogne au tournant de l’an mil. Croissance et mutation d´une société. París: Albin Michel. [Toulouse 1975-1976].
Braudel, F. (1984). Civilización material, economía y capitalismo. Siglos XV-XVIII. 2. Los juegos del intercambio. Madrid: Alianza. [París, 1979].
Bresc, H. (1986). Un monde mediterranéen. Economie et société en Sicilia 1300-1450. Roma-Palermo: École française de Rome.
Britnell, R. H. (1996). The Commercialisation of English Society, 1000-1500. Manchester: Manchester University Press.
Duby, G. (1988). La société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise. París: SEVPEN [1953].
Engels, F. (1962). Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, Marx-Engels Werke, 21, Berlin: Dietz-Verlag. [Hottingen-Zürich 1884].
Epstein, S. (1992). An Island for Itself. Economic Development and Social Change in Late Medieval Sicily. Cambridge: Cambridge University Press.
Griffiths, R. (2010). Marx and Engels on Walles and the Welsh. Londres: Communist Party.
Hindess, B. y Hirst, P. Q. (1975). Pre-Capitalist Modes of Production. Londres, Boston y Henley: Routledge & Kegan Paul.
Marx, C. y Engels, F. (s.f). Correspondencia. La Habana: Ediciones Política.
Marx. K. (1975). Draft of an Article on Friedrich List’s book: Das Nationale System der Politischen Oekonomi [1845]. Londres: Marx-Engels Collected Works (MECW), 4 http://hiaw.org/ defcon6/works /1845/03/list.html (1ª. publicación de este manuscrito en Voprosy Istorii K.P.S.S., 12, 1971).
Morgan, L. H. (1963). Ancient Society. Researches in the Lines of Human Progress from Savagery through Barbarism to Civilization. Chicago: University of Chicago Press. [Nueva York 1877].
Pérez, J. (1977). La revolución de las comunidades de Castilla (1520-1521). Madrid: Siglo XXI. [Bordeaux 1970].
Philippe Rey, P. (1971). Colonialisme, néo-colonialisme et transition au capitalisme: exemple de la “Comilog” au Congo–Brazzaville. París: Maspero.
Postan, M. (1991). Los fundamentos económicos de la sociedad medieval. En Ensayos sobre agricultura y problemas generales de la economía medieval (pp. 5-37). Madrid: Siglo XXI. [Cambridge 1973].
Romero, J. L. (1967). La revolución burguesa en el mundo feudal. Buenos Aires: Sudamericana.
Smith, A. (1987). Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. México: Fondo de Cultura Económica. [Londres 1776].
Topolski, J. (1979). La nascita del capitalismo in Europa. Crisi economica e acumulazione originaria fra XIV e XVII secolo. Torino: Einuadi. [Varsovia 1965].
Wallerstein, I. (1979). The Capitalist World Economy, (Essays). Nueva York: Cambridge University Press.
Wickham, C. (1984). The Other Transition: From Ancient World to Feudalism. Past & Present, 103, 3–36.
Notas
1 Catalan Vidal no cita a Wallerstein, y puede sorprender este paralelismo, pero Wallerstein postula un mundo estratificado con complementaciones funcionales, y brinda por consiguiente una imagen ricardiana del comercio con la única variante de haber permutado la tesis de ventajas comparativas por la de desventajas comparativas. El cambio de época está representado en que tampoco cita a Bresc (1986), importante tesis en la que se procura explicar en gran parte el atraso económico de Sicilia por el intercambio desigual, ni tampoco cita la obra en la que Braudel extendió el modelo de Wallerstein a toda la historia humana; vid. Braudel (1984). Por el contrario Epstein, que se opuso a la interpretación de Bresc, es una referencia en las elaboraciones de Catalan Vidal, aunque no cita su obra básica, An Island for Itself (Epstein, 1992).
2 Fue una perspectiva abierta por antropólogos que estudiaron relaciones coloniales en África. El principal, Philippe Rey (1971).
3 El estudio pionero e influyente fue el de Britnell (1996).
4 Vid. Griffiths (2010, p. 14), según Engels, los pequeños campesinos galeses no podían competir en el mercado con los farmers ingleses que tenían producción a gran escala, lo que desencadenó en Gales una creciente pobreza y los disturbios de 1843 conocidos con el nombre de Rebecca. También, en Marx y Engels (s.f.), Engels, en carta a N.F. Danielson, del 22 de septiembre de 1892, escribió que Rusia no podría tener una gran industria sin cierto proteccionismo.
5 Como mostró Pérez (1977), la exportación de lanas y la importación de manufacturas fue una causa principal de la revolución de las comunidades, alentada por empresarios del paño bloqueados en su desarrollo económico.
6 Claudio Sánchez Albornoz ha recordado en alguna conferencia a Unamuno diciendo que Castilla hizo a España y la deshizo, a lo que él le respondió que Castilla hizo a España y España deshizo a Castilla. Se evoca esto porque expone la contrapartida de lo que se exterioriza (y en realidad se denuncia) en el libro que se comenta, aunque Sánchez Albornoz nunca demostró esta afirmación, que por eso debe ser considerada una mera noción ideológica. Confirma esta conjetura el hecho de que para él la historia española era solamente la de Castilla y León, como mostró en sus escritos y en sus clases en las Universidades de Buenos Aires y de La Plata.
7 La inspiración en realidad no devino tanto de Morgan como de Engels (Morgan, 1963; Engels, 1962). Vid. también Duby (1988) y Bonnassie (1990).
8 No pocos medievalistas de tema castellano-leonés repitieron muletillas de esos escritos «prestigiosos», pero en sus análisis concretos discurrieron por carriles mucho más provechosos.
9 Acerca de la independencia del sur de América se impone una pequeña corrección sobre la información dada en el libro, porque el proceso se inició antes de 1816. Es lo que se constata en el Virreinato del Río de La Plata: si bien la independencia se proclamó en ese año, la sustitución del virrey por una junta local se concretó en 1810 dando inicio a las campañas militares.
10 Vid. el innovador estudio de Romero (1967).
11 Topolski (1979) consideró a los siglos XIV y XV como fase de especialización y desarrollo en un sentido similar, vid. Epstein (1992). Ninguno de estos dos trabajos son citados en este análisis de Catalan Vidal, aunque como ya se adelantó, de Epstein toma en cuenta otros análisis y rescata su concepto de que en Europa hubo una sucesión de crisis con destrucción creativa.
12 Inicialmente Postan (1991) y la posterior versión más elaborada de Bois (1976).
13 Sobre el crecimiento de los siglos IX-XIII, esa linealidad es una constante de la historiografía. No se considera lo que advierte Bonnassie (1993, pp. 136 y ss.); se habla de antropofagia para los años 793, 850, 868 y 896, y hubo hambrunas catastróficas en 1005 y 1031-1032.
14 Descontado que el aporte de Marx es ineludible, esta es una oportunidad para llamar la atención sobre lo que puede aportar Adam Smith a nuestras investigaciones. Vid. Smith (1987), en temas tan diversos como la fecundidad de las mujeres en contextos precapitalistas (I, 8, pp. 66-67); la función del pater familias en la unidad doméstica campesina (I, 10, pp. 123-124); pagos de salarios por debajo del costo de reproducción de la fuerza de trabajo (I,10, pp. 113 y ss.), etc. No por nada su análisis influyó decisivamente en La ideología alemana que Marx y Engels escribieron en 1845-1846, más allá de que después hayan permutado al comercio como motor de la división social del trabajo por el desarrollo de las fuerzas productivas.
Recepción: 18 Febrero 2024
Aprobación: 19 Febrero 2024
Publicación: 15 Marzo 2024

 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional