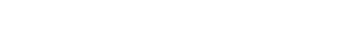Artículos
Proceso productivo y Verlagssystem: la industria textil de Murcia durante la Baja Edad Media
Resumen: El presente artículo se propone indagar en las condiciones técnicas de la producción textil de la ciudad de Murcia durante la Baja Edad Media, con el objeto de dar cuenta de las condiciones específicas que permiten el desarrollo de relaciones capitalistas de producción. En contraste con la imagen tradicional del artesano aislado que reúne en su taller las condiciones para ejecutar la totalidad del proceso productivo, daremos cuenta de una cadena productiva fragmentada, compuesta por una gran cantidad de operaciones diversas entre sí, ejecutadas por trabajadores con niveles dispares de calificación. Como demostraremos, tamaña fragmentación del proceso productivo constituye el fundamento material que permite el accionar de capitalistas que, actuando a modo de Verlegers, coordinan y cohesionan las operaciones de los artesanos.
Palabras clave: Producción textil, Artesanado, Verlagssystem, Murcia, Siglos XIV y XV.
Productive process and Putting-out System: the textile industry in Murcia during the Late Middle Ages
Abstract: This article aims to investigate the technical conditions of textile production in the city of Murcia during the late Middle Ages in order to account for the specific conditions that allow the development of capitalist relations of production. In contrast to the traditional image of the isolated craftsman who, in his workshop, has the conditions to carry out the entire production process, we will show a fragmented production chain, made up of a large number of different operations, carried out by workers with different levels of qualification. As we will show, such fragmentation of the productive process constitutes the material foundation that allows the performance of capitalist accumulators who, acting as Verlegers, coordinate and unite the operations of the artisans.
Keywords: Textile production, Craftsmen, Putting-out System, Murcia, 14th and 15th centuries.
1. Introducción
Los estudios relativos a la protoindustrialización han encontrado en la producción textil a la gran protagonista de los procesos de acumulación de capital dentro de la manufactura bajomedieval y moderna. No obstante, resulta llamativo que no hayan examinado la materialidad del proceso de trabajo, dejando de lado el modo en que este condiciona el desarrollo del Verlagssystem.1 Si bien existen algunas excepciones (Mager, 1993), el grueso de estos estudios no ha examinado las características concretas del proceso productivo. En contraste, existe una excelente tradición de historia de la técnica que ha analizado los pormenores de la pañería con una profundidad mucho mayor a la que podemos aspirar en este artículo, pero como un fin en sí mismo, sin sacar conclusiones relativas al desarrollo histórico (Endrei, 1971; van Uytven, 1971; Cardon, 1999). En consecuencia, no resulta exagerado afirmar que existe un marcado divorcio entre esta última disciplina y la teoría de la protoindustrialización. A raíz de semejante desvinculación, se ha instalado como lugar común historiográfico la sencillez de las economías precapitalistas en oposición a las sociedades modernas. Esto permite indicar, como señalara Engels (2007) en su famoso apéndice a El Capital, el carácter diáfano de la producción y el intercambio de las sociedades que nos ocupan, reservando la opacidad social para el capitalismo desarrollado.2
La historiografía clásica relativa al fenómeno protoindustrial opera en base a este supuesto al plantear que el capital se ve obligado a trasladarse al campo, en pos de eludir las múltiples trabas a la acumulación impuestas por los gremios de artesanos. Esta tesis no descansa solamente en el sesgo anticorporativo heredado de la tradición liberal, que en la actualidad se encuentra sometido a discusión (Epstein y Prak, 2008), sino que también se sostiene en el prejuicio de la simplicidad del proceso productivo, lo que permite asumir que se pueda ejecutar sin mayores dificultades prescindiendo del aparato técnico urbano. El trabajo artesanal es concebido a partir de unidades productivas aisladas y completamente autónomas, capaces de elaborar íntegramente los bienes que luego comercializan. Esta idea ha sido expresada con claridad por Schlumbohm (Kriedte, Medick y Schlumbohm, 1986, pp. 147–152), quien entiende el proceso de formación de la protoindustria en términos de una progresiva pérdida de la autonomía por parte de las unidades domésticas de campesinos-artesanos que reúnen en su interior el conjunto de condiciones técnicas necesarias para ejecutar la totalidad del proceso productivo. Por ende, el poder del capital es explicado a partir de su capacidad para interponerse entre los productores directos y los extremos del mercado. En un primer momento, aquel logra acaparar la venta de productos finalizados, lo que da lugar a la explotación de los trabajadores a través de la circulación, acorde a los parámetros del Kaufsystem.3 En una segunda instancia, el capital logra expulsar a las unidades domésticas del mercado de materias primas, sometiéndolas a elaborar fibras ajenas por encargo a cambio de un salario, bajo la modalidad del Verlagssystem.
Frente a este planteo, es posible dar cuenta de una tradición de estudios dentro del hispanismo que se ha interesado en analizar de forma conjunta los aspectos técnicos del proceso productivo textil y las relaciones sociales de producción. Destaca en este sentido la investigación de Paulino Iradiel (1974) que ha dado cuenta del enorme grado de división social del trabajo de la pañería de Cuenca, arrojando luz sobre la complejidad resultante de circuitos productivos que articulan mano de obra urbana y rural, entre otros aspectos de interés. A la vez, la obra de sus discípulos como Joseph Bordes (2003), Germán Navarro Espinach (2000; 2022) y José Antoni Llibrer Escrig (2014) ha profundizado el examen de la producción textil en diversas regiones de la Corona de Aragón. Resulta de particular interés la investigación de este último, ya que se esfuerza por poner en relación la complejidad del ciclo textil con el accionar de capitalistas que gestionen la cadena productiva. Es en esta tradición pretendemos inscribir nuestro análisis.
En las próximas páginas buscaremos arrojar luz sobre la complejidad intrínseca de la producción pañera con vistas a analizar el modo en el que la materialidad del proceso de trabajo condiciona su control por parte del capital. Partiremos de las condiciones técnicas de producción para sacar conclusiones relativas al desarrollo socioeconómico. Con este objeto realizaremos una descripción minuciosa de la cadena productiva textil. Para ello debemos recurrir a las ordenanzas de la ciudad, así como a la regulación de otros centros pañeros castellanos y a la normativa general que emana de la Corona a partir del último siglo XV. Esta documentación, sumada a la bibliografía especializada, nos permitirá reconstruir el proceso laboral.4 Veremos que la fabricación de un paño de lana, lejos de poder ser llevada a cabo por una única unidad productiva, requiere de poco menos de una veintena de operaciones independientes entre sí, ejecutadas por una miríada de trabajadores. Buscaremos demostrar que el desarrollo de un proceso productivo con semejante nivel de fragmentación requiere de agentes que le den cohesión, permitiendo la coordinación de los múltiples eslabones de la cadena textil y la venta de los productos finalizados. Es decir que de las condiciones técnicas de la pañería emana la necesidad de una función directiva. Esta es la base material que permite la aparición de empresarios que actúan a modo de Verlegers. En el caso murciano, estos señores del paño provienen mayoritariamente de las filas del artesanado, específicamente del oficio pelaire (Martínez Martínez, 1988, p. 54), aunque también es posible encontrar agentes que provienen del capital comercial (Fazzini, 2020). En simultáneo, veremos que la mano de obra que interviene en los distintos eslabones de la cadena productiva textil destaca por su heterogeneidad material en virtud de la existencia de niveles de calificación dispares así como de la complejidad y costo de los medios de producción, lo que supone un entramado complejo de productores controlados por el capital.5
2. Operaciones preliminares
La fabricación de un paño requiere de una serie de operaciones iniciales que apuntan a preparar la fibra para ser hilada. Se trata de tareas escasamente calificadas, llevadas a cabo por artesanos asalariados. Las referencias documentales a estas operaciones son pocas, lo que contrasta con las actividades troncales de la pañería. No obstante, es posible reconstruir estas faenas a partir de la regulación productiva de carácter general emitida por la Corona. El primer paso en la preparación de un paño consiste en la selección y clasificación de la lana a utilizar, separando las fibras para agruparlas por longitud y grosor (Gomariz Marín, 2000, doc. 379, 15/9/1500; Reales Ordenanzas y Pragmáticas, Ordenanzas Generales de 1511, Ley I, Folio II). Una vez apartada la lana, se procede a su lavado, con objeto de remover la grasa, restos vegetales y otras impurezas presentes en las fibras. Esta operación se realiza en dos pasos: un primer baño en agua caliente seguido de un lavado en agua fría, tras el cual se procede al secado (Gomariz Marín, 2000, doc. 379, 15/9/1500). Es muy poco lo que sabemos sobre esta mano de obra, ya que la documentación local no ofrece información al respecto. Según Martínez Martínez (1988, p. 33) se trata de trabajadores eminentemente rurales. El caso cordobés abona esta hipótesis. Allí la temporada de lavado, que se extiende desde abril hasta septiembre-octubre, da lugar a pequeñas migraciones estacionales provenientes de las aldeas próximas (Córdoba de la Llave, 1990, p. 41). En Murcia, el apartado y el lavado se encuentran sujetos al control por parte de los veedores de los pelaires y los cardadores de lana, lo que da la pauta de que se realizan en las inmediaciones de la ciudad.6 Lo mismo puede inferirse a partir de dos conflictos, muy separados en el tiempo, relativos a la contaminación de las acequias del Río Segura generada por el lavado de la fibra (Martínez Martínez, 1988, p. 32). Una vez limpia y seca, la lana se desmota y despunta. Esta es una operación menor, consistente en remover mediante tijeras los nudos o cabezas salientes de las fibras, lo que facilita el hilado posterior (Gomariz Marín, 2000, doc. 379, 15/9/1500).
Tras estas primeras operaciones, la lana se torna áspera y tirante. Por ello resulta necesario llevar a cabo una serie de faenas a fin de volverla sedosa, ejecutadas por mano de obra masculina y femenina. En primer lugar, se procede a sacudir, ahuecar y esponjar la lana mediante un arco de dos cuerdas o incluso con las manos. Esta operación, denominada arqueado, tiene por objeto que los copos de la fibra se abran, lo que facilita las operaciones posteriores (Iradiel, 1974, p. 189). Se posee poca información acerca de esta actividad. Su práctica aparece documentada en Murcia desde fines del siglo XIV, aunque no se regula en ordenanzas.7 Luego tienen lugar el cardado y peinado, operaciones que buscan separar y desenredar las fibras, disponiéndolas de forma paralela. De este modo se logran multiplicar los pelos de la lana, lo que permite posteriormente puedan condensarse unos con otros durante el hilado (Cardon, 1999, pp. 168–169). No se trata de tareas sucesivas, sino que la realización de una u otra depende del tipo de lana destinada a recibir el tratamiento.8 Aquella de fibras cortas es trabajada mediante cardas, una suerte de cepillo con púas de hilo de alambre (Córdoba de la Llave, 1990, p. 46). Las características de estas herramientas se encuentran férreamente reguladas con vistas a proteger la materia prima a elaborar (Martínez Martínez, 2000, doc. 157, 19/11/1486). Para esta operación se coloca la lana entre dos cardas iguales que se deslizan en direcciones contrarias. Luego, se repite el tratamiento con herramientas de púas más finas. La tarea requiere de la aplicación de aceite, ya que tras el lavado la lana ha sido despojada de sus grasas naturales (Llibrer Escrig, 2014, p. 123). Por otra parte, los mechones de las fibras de lana más largas son separados mediante peines de madera. La faena, sumamente sencilla, implica surcar la totalidad de la lana, con ambos peines, tras lo cual las fibras se disponen de forma paralela. Esta operación también requiere de la utilización de aceite a modo de lubricante (Reales Ordenanzas y Pragmáticas, Ordenanzas Generales de 1511, ley VI, folio II).
Las actividades que hemos descrito implican tanto a mano de obra masculina como femenina (del Campo Gutiérrez, 2004). Ya hemos indicado referencias a su carácter asalariado, al servicio del dueño del paño, más allá de encontrarse en posesión de sus herramientas de trabajo. Por otra parte, es destacable que estas operaciones se realizan en los talleres de los señores del paño. De allí que la documentación suela indicar que estos menestrales ejercen el oficio “alquilados por las casas.”9 Este fenómeno indica que el ciclo productivo no se encuentra completamente disgregado, sino que admite la centralización de los tratamientos preparatorios sobre la lana, lo que supone un mayor grado de control sobre la fuerza de trabajo en relación a los eslabones descentralizados del ciclo productivo. 10
3. El hilado
En términos cualitativos, la transformación de la lana en hilo constituye una de las modificaciones más importantes que sufre la materia prima durante el ciclo textil. Se trata de una alteración radical de la corporeidad del objeto de trabajo, equiparable en este sentido al tejido posterior. Por este motivo constituye uno de los eslabones fundamentales de la cadena productiva. A pesar de su centralidad, esta tarea se encuentra escasamente regulada, tanto a nivel local como general. La poca atención que las ordenanzas textiles prestan al hilado no es una excepcionalidad castellana, sino que se encuentra en sintonía con el cuadro general de los centros pañeros europeos (Cardon, 1999, p. 212), lo que probablemente obedezca al grado de dispersión espacial del hilado que imposibilita el ejercicio de un control sistemático sobre la actividad (Iradiel, 1974, p. 193).
Durante la Edad Media y la modernidad, la hilatura se realiza alternativamente mediante dos herramientas fundamentales: el huso y el torno de hilar. El huso es una varilla de madera, ligeramente cónica, con una muesca en su parte superior en la que se sujeta la fibra a hilar. En su parte inferior posee un disco de piedra, cerámica u otro material pesado, denominado tortera. Este opera de contrapeso y es de gran ayuda para el movimiento de rotación necesario para formar el hilo. A la vez, la hilandera se sirve de la rueca. Este elemento auxiliar está conformado por un palo de madera con un armazón de varillas curvas en una de sus extremidades, el rocadero. En este se sujeta la lana bruta, próxima a ser hilada (Córdoba de la Llave, 1990, p. 49; Iradiel, 1974, p. 125). Se trata de instrumentos especialmente sencillos, de presencia usual en las unidades domésticas rurales y urbanas (Córdoba de la Llave, 2013; Zell, 2004, p. 168), cuyo origen puede rastrearse al neolítico, según han demostrado distintas investigaciones arqueológicas (Cardon, 1999, p. 224; Córdoba de la Llave, 2017, p. 73). Para comenzar a hilar, se estiran las fibras de la rueca con la mano izquierda, hasta formar un hilo uniforme, dotándolo de una ligera torsión con la mano derecha, para luego sujetarlo al extremo del huso. Una vez suspendido el huso del hilo, se le imprime un movimiento de rotación de la mano derecha, como si fuera un trompo. Finalmente se enrolla el hilo en la parte posterior.
El movimiento de rotación del huso y la tortera fue mecanizado a partir de la introducción del torno de hilar, una de las principales innovaciones de la industria textil medieval que se difunde en el transcurso del siglo XIII (Endrei, 1971, p. 1292). El torno se compone de una rueda vertical que, accionada a mano o mediante una manivela, hace girar una polea sobre la que se monta un huso, dispuesto en sentido horizontal. Para comenzar a hilar, se enrolla la punta de la fibra en el huso. El copo de lana en bruto se sostiene en la mano izquierda, mientras que con la derecha se acciona la rueda. A diferencia del hilado con huso y tortera, en este proceso el estirado y la torsión se dan de forma simultánea. La introducción de esta herramienta supuso un notable incremento de la productividad, llegando a triplicar o cuadriplicar la cantidad de fibra hilada manualmente en la misma cantidad de tiempo (Cardon, 1999, p. 269; Endrei, 1971, p. 1293). Por otra parte, se trata de un instrumento asequible, cuya presencia es frecuente en las unidades domésticas medievales urbanas y rurales, incluso en las más pauperizadas (Dyer, 1989, p. 172; López Beltrán, 2010, p. 7). Los inventarios de bienes murcianos correspondientes a finales del siglo XV, suelen tasar los tornos entre treinta y sesenta maravedíes (Martínez Martínez, 1988, p. 40). Este valor puede ponerse en relación con el jornal de las hilanderas. En 1496, el hilado de una libra de lana se encuentra tasado entre doce y dieciséis maravedíes, dependiendo del tipo de hilo (Martínez Martínez, 2000, doc. 175, 7/12/1496). Según Zell (2004, p. 166), el preparado de tal cantidad de fibra insume una jornada de trabajo completa. Por ende, la cuantía necesaria para adquirir un torno equivale, aproximadamente, a entre tres y cinco jornadas de trabajo de una hilandera.
Llegado a este punto, cabe preguntarse si existe alguna diferencia cualitativa entre el producto obtenido mediante el huso y aquel que se logra con el torno. La documentación emanada de los centros textiles reconoce dos tipos de hilos: de estambre y de trama.11 El primero se encuentra destinado a conformar la urdimbre del paño, también denominada pie, es decir los hilos que se disponen en sentido longitudinal. Estos soportan el peso de la trama, conformada por el hilo homónimo que se teje perpendicularmente. El hispanismo ha señalado que estos tipos de hilo provienen de fibras distintas. La urdimbre es elaborada con fibras largas, que previamente han sido peinadas, mientas que la trama lo es con fibras cortas, preparadas para ello mediante el cardado (Iradiel, 1974, pp. 36–37; Izquierdo Benito, 1988, pp. 24–25).
Esta no es la única diferencia entre los hilos que conformarán el tejido. Córdoba de la Llave (1990, p. 50) llama la atención sobre el carácter desigual de la torsión requerida por estas fibras. El estambre, dado que deberá soportar una gran tensión en el telar para así poder incorporar el peso de la trama, requiere de mucha torsión. Por el contrario, el hilo de trama debe resultar más elástico, y por ende menos torcido. Por ello las Ordenanzas Generales de Paños de 1511, en el único pasaje que hace alusión al proceso técnico del hilado, recomiendan que las hilanderas elaboren por separado ambos tipos de hilos (Reales Ordenanzas y Pragmáticas, Ordenanzas Generales de 1511, ley 17, folio III).12 En su profundo estudio sobre las condiciones técnicas de la pañería medieval, Cardon demuestra que la clave para lograr un hilo sólido y resistente que resulte apto para conformar la urdimbre pasa por la utilización del huso y la consiguiente torsión manual. Por ello, en diversos centros textiles europeos se prohíbe explícitamente el hilado de estambre mediante el torno (Cardon, 1999, p. 236). En esta misma línea, Muldrew indica que la utilización del huso permite que la hilandera controle a la perfección la fuerza que posee el hilo. En contraste, si bien el hilado mediante torno resulta más rápido, produce un hilo que varía en fuerza, siendo más factible que se quiebre. De allí que no sirva para componer la urdimbre. Tal es la importancia de la mano de la hilandera que el hilado con huso se utilizó en Inglaterra hasta los albores de la Revolución Industrial (Muldrew, 2012, pp. 499–504). En Murcia, las diferencias entre los precios del hilado de estambre y trama abonan lo sostenido por ambos autores. La tasa de precios y salarios de 1442 indica que el hilado de una libra de estambre se paga aproximadamente tres veces más que el de una libra de trama.13 De esta diferencia se puede inferir el mayor tiempo de trabajo que insume el primero, producto de la utilización del huso manual.
Por último, resta señalar que la cantidad de trabajo que requiere el hilado de un paño es realmente grande, sea cual fuere el instrumento utilizado a tal efecto. Es difícil indicar cuántas hilanderas hacen falta para abastecer un solo telar, la documentación disponible en Murcia no permite hacerlo. Tampoco hay acuerdo al respecto en la historiografía, pero baste señalar que los cálculos más conservadores indican que se requiere al menos de doce artesanas (Zell, 2004, p. 179). Esto explica la masividad de la práctica del hilado en los centros textiles europeos, que mantiene ocupada, al menos parcialmente, a una porción considerable de la mano de obra femenina. Tal es la necesidad de mano de obra para esta tarea que el capital se ve obligado a buscar buena parte de ella en el ámbito rural, lo que convierte al hilado en el eslabón del ciclo textil que adquiere mayor grado de dispersión (Iradiel, 1974, p. 194).
Hemos visto que la centralidad del hilado en el proceso productivo contrasta con la opacidad de las fuentes en torno a esta operación. Esto es extensivo a las propias trabajadoras, cuya presencia en el registro documental es exigua. No obstante, es posible ofrecer ciertas precisiones acerca de ellas. A diferencia del resto del ciclo textil, el hilado es una actividad esencialmente femenina (Cardon, 1996; Val Valdivieso, 2008). Las artesanas que lo ejercen trabajan por encargo, a cambio de un salario, al servicio del propietario de las materias primas. Este aspecto de la relación laboral es recogido por la regulación general que emana de la Corona hacia el final del período que analizamos (Gomariz Marín, 2000, doc. 379, 15/9/1500; Reales Ordenanzas y Pragmáticas, Ordenanzas Generales de 1511, Ley 16, Folio III). Estas artesanas poseen una escasa capacidad de ejercer el oficio de forma independiente, al igual que el resto de los artesanos abocados a las operaciones preliminares del ciclo textil. Encontrándose en posesión de sus herramientas, dependen de recibir la lana de los señores del paño para poner en movimiento su fuerza de trabajo, para transformar en acto lo que antes solo era potencia (Marx, 2009, p. 215). Desde el punto vista material, esto los convierte en los eslabones más débiles de la cadena textil, subordinados por entero al capital desde el momento en el que se involucran en la producción.14
El hilado es una actividad mal remunerada, de lo que se sigue la precariedad de gran parte de las artesanas que lo ejercen. Así lo señalan las autoridades concejiles de Murcia en 1473, al dar cuenta de las consecuencias sociales de un faltante coyuntural de lana en el mercado de la ciudad:
Porque fasta aqui se fazian paños en esta çibdad e de la filaza dellos muchas mugeres de bien, pobres e otras de menos condiçion se mantenían dello, e agora por no aver lanas en la dicha çibdad estaban en grand neçesydad e menester por fallar en que ganar. (Martínez Martínez, 2000, doc. 127, 9/1/1473, p. 141).
Las carencias de estas trabajadoras se agravan entre las viudas, masivamente volcadas a esta actividad para subsistir durante la Edad Media y la modernidad. La historiografía europea confirma este escenario. Ya fuere al servicio de la pañería de grandes centros urbanos como Florencia o Ypres, o bien de la industria rural de las aldeas más recónditas, las hilanderas aparecen vendiendo su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración escasa, pero vital para la subsistencia de la unidad familiar (Dyer, 1989, p. 229; Humphries y Schneider, 2019; Martínez Martínez y Molina Molina, 2013; Sánchez Ferrer y Cano Valero, 1982).
Por último, las hilanderas trabajan en el marco de sus unidades domésticas, lo que contrasta con el carácter centralizado de las actividades inmediatamente precedentes del ciclo textil. Ejercen esta faena a tiempo parcial, en simultáneo a las tareas reproductivas y de consumo del grupo doméstico, así como a otras actividades laborales (López Beltrán, 2010). Así lo demuestran las ordenaciones del almotacén murciano, al establecer que “ninguna panadera mientras estuviere en el forno para cozer el pan et mientre lo vendiere non file nin faga otra ninguna lavor de filaza.” (Torres Fontes, 1983, p. 111). La medida en cuestión, que apunta a evitar la contaminación de la lana, da la pauta de la extensión del hilado entre diversas familias que no se dedican de forma exclusiva a la producción textil.
4. Urdido y textura
Una vez hilada la lana se procede a la preparación de los hilos que van a constituir la urdimbre del paño. Como hemos señalado, este es el conjunto de hilos que se dispondrán horizontalmente en el telar y que recibirán la trama. Para ello es necesario agrupar un número determinado de hilos con el mismo grosor y longitud, dispuestos de forma paralela y en un mismo plano, conformando una cadena. Esta operación se sirve de dos postes de madera verticales, situados a una distancia determinada, por las cuales hacen pasar los hilos en un movimiento de zigzag, hasta que la cadena de fibras logre la longitud deseada. Luego, los hilos son retirados de la urdidera, bien sujetos mediante un sistema de nudos. Sin perder el paralelismo serán introducidos en el telar. En Murcia, esta operación se encuentra regulada dentro de las ordenanzas gremiales de los tejedores, aunque no es realizada por estos artesanos. La normativa se preocupa solamente por un aspecto de la operación: la longitud de la urdimbre, que determina la del tejido resultante. Apunta a que este logre una longitud de cuarenta varas (Martínez Martínez, 2000, doc. 50, 8/3/1429; doc.70, 7/3/1458), lo que equivale aproximadamente a treinta y cuatro metros.15 La información relativa a la mano de obra encargada de esta tarea es sumamente escasa. Para el caso murciano, en principio es posible afirmar que la tarea se encuentra en manos de artesanas de poca calificación, referidas como “ordideras.” (Martínez Martínez, 2000, doc.70, 7/3/1458). La retribución de esta actividad es muy baja, como lo demuestra el único registro disponible en este sentido (Martínez Martínez, 2000, doc. 175, 17/12/1496).
La segunda gran transformación cualitativa del ciclo textil se da con el tejido, momento en el cual el hilo se convierte en paño. El proceso consiste en que la urdimbre, base de la tela, incorpore el hilo de la trama. Este debe ser pacientemente entrelazado de forma perpendicular. Para ello entra en escena el telar, que sin lugar a dudas constituye una de las herramientas fundamentales del ciclo productivo. La industria textil medieval y moderna se sirve del telar horizontal. Se compone de un armazón de madera, estructurado por cuatro montantes unidos entre sí por postes transversales, lo que lo asemeja a una cama con dosel. Esta estructura se sostiene sobre patas de aproximadamente cincuenta centímetros (Llibrer Escrig, 2014, p. 129). En los extremos del telar se disponen dos cilindros de madera, situados entre los montantes. En el posterior se encuentra enrollada la urdimbre, que es desplegada de forma progresiva en la medida en que avanza la operación; en el delantero se recoge el tejido terminado.
En el telar, los hilos de la urdimbre se disponen de forma paralela al suelo. Estos se encuentran perfectamente alineados entre sí, sometidos a tensión y bien sujetos a la parte delantera del artefacto, al frente del cual se sientan los tejedores. Para lograr que la cadena de hilos quede firme y tirante se utilizan una serie de varillas de madera como puntos de apoyo y, sobre todo, los lizos del telar. Estos son una serie de cuerdas dispuestas de forma perpendicular a la urdimbre, sujetadas en sus extremos por dos reglas de madera. Los lizos disponen de anillas en su centro, a través de las cuales deben ser enhebrados los hilos de la urdimbre. Se utilizan por lo menos dos juegos de lizos, que dividen los hilos en pares e impares. Sin embargo, pueden usarse más en virtud del tipo de tejido.16 Los lizos se encuentran conectados a un sistema de poleas que se acciona mediante pedales. De este modo pueden ser subidos y bajados alternativamente. Al levantar un juego de lizos se elevan a su vez todos los hilos de la urdimbre enhebrados a cada cuerda de este. Al bajarlo, lógicamente, todos los hilos descienden. El movimiento alternativo de los lizos permite separar de forma intercalada los hilos de la urdimbre, formando un hueco. Por este se introduce el hilo de la trama, que al cruzarse con el de la urdimbre, por debajo y por arriba de manera alternativa, forma progresivamente el tejido. Para tejer la trama resulta necesario el empleo de una lanzadera. Se trata de una pieza de madera alargada y hueca, en forma de barco. En su interior se inserta la bobina en la que se encuentra enrollado el hilo de la trama. Esta cuenta con un pequeño agujero por donde sale el hilo. Para recorrer la urdimbre de lado a lado debe ser lanzada, de allí su nombre.
El telar cuenta con una última pieza, central para la confección del paño. Nos referimos al peine. Está constituido por dos listones de madera, unidos entre sí por una serie cañas o alambres finos, que conforman sus dientes. El peine se sitúa en la parte delantera del telar, antes de los lizos. Este se inserta en un marco de madera, que se encuentra suspendido de un travesaño montado sobre la parte superior del telar. Esto permite que el peine pueda pendular hacia adelante y atrás. Entre los dientes del peine pasan los hilos de la urdimbre. El peine juega distintos roles. Por un lado, es la herramienta utilizada para apisonar la trama contra la parte delantera del telar tras cada pasada de la lanzadera. Esto se realiza tirando enérgicamente del marco en el que se encuentra inserto el peine. Por otra parte, la longitud del peine determina el ancho del tejido, permitiendo lograr con exactitud aquel prescrito en la reglamentación (Cardon, 1999, pp. 492–496). En función del peine que utilizan, los telares se clasifican en anchos y estrechos. Los primeros utilizan peines mayores a 1,5 m, pudiendo alcanzar 2,7 m. Estos permiten elaborar paños tradicionales, calidades medias y superiores. Los telares estrechos se sirven de peines que oscilan en torno a 1,2 m. En estos se elaboran cordellates y estameñas, generalmente de escasa calidad (Córdoba de la Llave, 2017, pp. 74–75; Martínez Martínez, 1988, p. 51). La producción murciana se sirve de ambos instrumentos.
El telar estrecho es operado por un solo tejedor. No así el ancho, puesto que es imposible para un individuo aislado lograr la apertura de brazos necesaria para lanzar y atrapar la lanzadera. De allí que se requiera el trabajo de dos artesanos sentados frente al telar. Asimismo, la acción conjunta y simultánea de dos operarios es necesaria para accionar los pedales y levantar al mismo tiempo los lizos. A estos puede sumarse la ayuda de un mozo, probablemente un aprendiz.17 Entre las funciones de este último se destaca la de abastecer de trama a las lanzaderas. Esto evita que el maestro tejedor tenga que interrumpir su trabajo en el telar cada vez que la lanzadera se vacía para tomar una nueva provisión de trama (Cardon, 1999, p. 540).
Finalmente, cabe destacar que el peine interactúa con la cantidad de hilos de la urdimbre, otro de los elementos que determinan la calidad del paño. En Murcia, los paños anchos parten de 1600 hilos (son los denominados secenos), hasta llegar a 2200 (veintidocenos), pasando por los de cuenta de 1800 (dieciochenos) y 2100 hilos (veintiunos). La documentación local no permite saber la cuenta (cantidad de hilos de la urdimbre) de los cordellates y estameñas, pero las Ordenanzas Generales de Paños de 1500 indican que parten de 1100 hilos hasta llegar a 1400, aumentando de 100 en 100 (Gomariz Marín, 2000, doc. 379, 15/9/1500). Los hilos de los paños de mayor cuenta tienden a ser más finos. El peine fija la reducción de la urdimbre en el tejido. Es decir que establece la cantidad de hilos yuxtapuestos en un centímetro de ancho. Así se determina la densidad resultante del paño (Cardon, 1999, p. 499).
Habiendo explicado cómo funciona el telar, pasemos a ver cómo se ejecuta el tejido. En primer lugar, los tejedores deben montar la urdimbre. Una vez realizada esta tarea, se da paso a la textura propiamente dicha. Se comienza levantando un juego de lizos mediante el pedal correspondiente, para hacer pasar la lanzadera por el hueco que se forma en la urdimbre. Luego, se suelta el pedal para que el lizo vuelva a su posición original. En ese momento es necesario golpear la trama con el peine, apisonándola contra la parte delantera del telar (Llibrer Escrig, 2014, p. 130). Tras la pasada de la trama, se repite el procedimiento, pero accionando otro juego de lizos y arrojando la lanzadera en el sentido inverso al anterior. La reiteración de estos movimientos se interrumpe cuando es necesario recoger la parte tejida en el cilindro delantero y desplegar una nueva porción de urdimbre del trasero para continuar con el proceso.
El análisis del tejido arroja luz sobre la heterogeneidad de los artesanos que intervienen en el proceso productivo textil. La complejidad del proceso técnico descrito en las páginas precedentes pone en evidencia la elevada calificación de sus ejecutores, lo que establece un contraste con la mano de obra abocada a las tareas preliminares. La formación en el oficio de tejedor requiere de un período de aprendizaje bajo la tutela de un maestro artesano. El proyecto de ordenanzas generales de 1495 estipula un período mínimo de tres años, siempre y cuando el aprendiz tuviese dieciocho años transcurrido este plazo. Caso contrario, el aprendizaje se prologa hasta que el joven menestral obtenga la mayoría de edad. Esta es una condición general para los oficios centrales del ciclo textil, es decir, pelaires, tintoreros y tundidores. (Iradiel, 1974, Apéndice documental, doc. 27, disp. 36, 1495).
El trabajo de los tejedores se realiza en el marco de sus talleres, que frecuentemente son a la vez sus hogares. El carácter descentralizado de esta operación constituye la regla a nivel europeo, Murcia incluida. Los artesanos que se encuentran al frente del taller tienden a ser los dueños de los telares (Franceschi, 1993, p. 76; Zell, 2004, p. 173). Hemos visto que se trata de herramientas complejas, por lo que también resultan relativamente onerosas (Carus-Wilson, 1952, p. 646; Llibrer Escrig, 2014, p. 131). Por ejemplo, uno de los pocos datos disponibles para nuestro caso indica que en 1470 el precio de un telar ancho es de dos mil maravedíes.18 Esto marca una diferencia fundamental con respecto al conjunto de operaciones que anteceden a la textura, cuyos medios de producción resultan sencillos y relativamente baratos. Por el contrario, la adquisición de un telar supone una barrera de entrada significativa para la apertura de un obrador. De este modo, los tejedores controlan una porción mayor de capital constante en comparación a quienes los anteceden en la cadena productiva.
Estas condiciones materiales permiten que los tejedores combinen el trabajo por encargo, al servicio de los Verlegers, con cierta actividad independiente de carácter subsidiario.19 En el primer caso, los artesanos reciben una remuneración por pieza, que constituye un salario a destajo. A diferencia de las operaciones anteriores, esta actividad no admite el pago por libra de lana elaborada. Esto obedece a que la propia materialidad del proceso productivo no habilita la fragmentación de la textura. Una vez montada la urdimbre en el telar, el tejido debe ser elaborado en su totalidad. Por el contrario, los encargados de las tareas preliminares, con la excepción de las urdideras, elaboran tan solo una porción de la materia prima que constituirá el tejido, de allí la modalidad en la que se remunera su trabajo. A la vez, el pago que recibe el maestro tejedor cubre la remuneración de un segundo operario y de un asistente, en adición a la fuerza de trabajo propia. Así lo señalan los veedores del oficio en 1457, cuando reclaman ante el concejo de Murcia un incremento en la tasa de su labor: “para texer un paño era menester tres personas e aquellas apenas se podian fallar ay, otro por las viandas e prouisones ser muy caras” (Martínez Martínez, 2000, doc. 76, 19/11/1457, p. 86). Este pasaje ilustra con claridad la responsabilidad del tejedor en relación a la organización de su actividad. Es tarea del maestro buscar mano de obra auxiliar, supervisar la ejecución de su trabajo y retribuir su servicio. De este modo, el artesano que se encuentra al frente del taller asume tareas propias del señor del paño, al tener que coordinar esta parte del proceso laboral.20 Al ejercer dicha función en nombre de este se reduce el espacio de contacto entre el capital y el trabajo, lo que supone un desplazamiento del conflicto a la relación entre el encargado del taller y sus subordinados inmediatos.
Esto permite apreciar la heterogeneidad de las relaciones sociales que controla el capital en el marco de la protoindustria, que deriva a la vez de la complejidad intrínseca del proceso productivo textil, lo que ha sido pasado por alto por la historiografía tradicional sobre el fenómeno. Por ello, encontramos que junto a cardadores, peinadores, hilanderas y otros artesanos, poseedores de instrumentos sumamente sencillos, se desempeñan maestros tejedores, dueños de medios de producción complejos y con la capacidad de elaborar paños rústicos de forma autónoma. Tal entramado de relaciones sociales se simplificará una vez que el capital, a partir del desarrollo de la gran industria, altere radicalmente el proceso de trabajo y logre homogeneizar a la mano de obra. De esto se desprende una gradación diferencial de la relación de dominación. La mano de obra de los ciclos preliminares posee una escasa capacidad de eludir la relación asalariada a raíz de sus condiciones materiales, en tanto el ejercicio de actividades como el cardado o el hilado suponen necesariamente el trabajo por encargo.21 Por el contrario, los tejedores poseen vías de reproducción alternativas, o al menos complementarias, frente al trabajo asalariado al servicio del Verleger.
5. Batanado
Luego de la textura, el paño pasa a manos de los pelaires, encargados de llevar adelante una serie de operaciones complementarias entre sí. Estas apuntan a lograr una mejor finalización del paño, procurando que obtenga una mejor apariencia, con vistas a facilitar su comercialización posterior. El batanado (muchas veces referido como adobo en la documentación) persigue un objetivo doble: por un lado, limpiar el paño de todas las impurezas que acumula de los procesos anteriores, por el otro, dotar al tejido de cuerpo, brillo y resistencia (Iradiel, 1974, p. 201). El tratamiento de los paños comienza en los talleres de los pelaires, donde se procede a desborrarlos. Esta operación tiene por objeto remover nudos, hilos sueltos y pajas mediante tijeras, cuchillos y rebotaderas (peines de hierro), según indica el Proyecto de Ordenanzas Generales de paños de 1495 (Iradiel, 1974, Apéndice documental, doc. 27, disp. 11). Las ordenanzas murcianas destacan su obligatoriedad para los paños destinados a la venta, no así para aquellos que pudieran ser elaborados por los vecinos para el consumo doméstico.22 Esto evidencia el rol del adobo como un paso fundamental para la comercialización del tejido.
A continuación, el paño es trasladado a los molinos batanes, que suelen estar fuera de las murallas del burgo por el hecho de necesitar agua en abundancia (Córdoba de la Llave, 2011, p. 602; Iradiel, 1974, p. 199). En Murcia, estos se encuentran alejados del centro de la ciudad, situados a lo largo del río Segura y en las acequias que surcan algunos de los arrabales extramuros (Martínez Martínez, 1987, p. 236). Estos medios de producción son sumamente costosos, por lo que su propiedad se encuentra fuera del alcance del artesanado local.23 Suelen pertenecer a miembros de la oligarquía urbana y, en menor medida, a la iglesia y al concejo, quienes los entregan en arriendo, generalmente a pelaires (Rodríguez Llopis y García Díaz, 1994, pp. 111–114). Allí, los paños reciben un primer lavado con agua caliente y fría, jabones y otros productos y luego se procede a una segunda remoción de impurezas mediante pinzas (Iradiel, 1974, Apéndice documental, Primer Proyecto de Ordenanzas Generales de Paños, doc. 21, disp. 13, 1495, 359). Esta operación se conoce como despinzado. El proceso continúa con un segundo lavado, el escurado. En este caso se utiliza una mezcla de agua caliente con greda, un tipo de arcilla arenosa. La greda tiene la capacidad de absorber la grasa presente en el tejido, para luego ser removida mediante baños de agua (Córdoba de la Llave, 1990, p. 58).
Luego tiene lugar una limpieza superficial del paño por una sola de sus caras, el revés (Gomariz Marín, 2000, doc. 379, 15/9/1500). Mediante cardas, se rasca suavemente el tejido, que se encuentra colgado mediante perchas. De este modo, se quitan briznas o hebras sueltas de lana, al mismo tiempo que se hace pasar a la superficie una parte de las fibras que forman los hilos. Esto último da origen a una capa de pelo que hará posible el apelmazamiento del tejido en la operación siguiente (Sánchez Ferrer y Cano Valero, 1982, p. 85). La regulación murciana prohíbe la utilización de cardas de hierro, puesto que pueden dañar los tejidos.24 En su lugar, se utilizan cardones de origen vegetal. Esta prescripción también es recogida en las Ordenanzas Generales de paños de 1500 y 1511 (Gomariz Marín, 2000, doc. 379, 15/9/1500; Reales Ordenanzas y Pragmáticas, Ordenanzas Generales de 1511, Ley 53, Folio VI).
Realizada esta operación, tiene lugar el batanado propiamente dicho, también conocido como enfurtido. Su objetivo es contraer y apelmazar el paño de forma que dejen de verse las líneas de la urdimbre y la trama, tornándose tupido. Al apretar sus fibras, el tejido adquiere mayor resistencia, lo que evita que se abra con su uso. Así, el paño adquiere su cuerpo y homogeneidad definitiva (Sánchez Ferrer y Cano Valero, 1982, p. 85). Esto se logra a partir de golpear y retorcer el tejido sucesivamente, mientras se encuentra empapado. Esta operación se realiza mediante el molino batán, accionado por la fuerza del agua. La corriente moviliza un eje que acciona dos mazos, cuyo peso oscila entre los 70 y los 90 kg. Estos impactan sobre el paño, que se encuentra depositado en un recipiente de madera (Córdoba de la Llave, 2011).
Finalizada esta faena, se procede a un último cardado sobre ambas caras del tejido que dota al paño de un aspecto brillante y lo torna agradable al tacto. Se realiza frotando ambas caras del paño con las cardas, de forma similar al primer cardado, con el objeto de dotar al paño de una superficie fibrosa y tupida que esconde la trabazón de los hilos. Esta operación se realiza mientras el paño, aún húmedo, es estirado sobre bastidores de madera, los tiradores. Para fijar el paño a estos se lo sujeta mediante escarpias o garfios de modo que quede tirante. El estirado busca que el paño alcance el ancho y largo fijado en la regulación, tras haber encogido aproximadamente un 10% en la operación anterior (Córdoba de la Llave, 2011). ¿Cuál era la longitud que debía obtener el paño con esta operación? En 1421, a partir de una denuncia de un tintorero local relativa a estirados excesivos, sabemos que las ordenanzas vigentes en Murcia la fijaban en treinta y cinco varas.25 En 1458, las ordenanzas redactadas por los pelaires de la ciudad referidas a la producción de paños establecen que los tiradores, y por ende el tejido finalizado, debían tener treinta varas de largo. Las faenas que hemos descrito, del mismo modo que el tejido en telar ancho, sobrepasan las capacidades físicas del artesano individual, siendo necesarios entre dos y tres (Carus-Wilson, 1952, p. 638).
Finalmente, es interesante referir brevemente al colectivo pelaire, que se encuentra entre los más calificados del ciclo textil, junto a los tejedores y los tintoreros. Hemos indicado que de sus filas emerge una elite que constituye el sector más dinámico del empresariado textil murciano, en sintonía con lo que sucede en diversos centros textiles donde estos artesanos logran adquirir posiciones dominantes (Barrio Barrio, 2007; Deyá Bauzá, 1997). ¿Por qué se sitúan en una posición ventajosa para emprender ese camino? Siguiendo a Navarro Espinach (2000, pp. 77–78) es necesario destacar que el complejo saber técnico de estos artesanos está en la base de su capacidad para gestionar y coordinar el proceso productivo textil.26 Lógicamente, el conocimiento de la materialidad del proceso productivo, el modo en que debe ejecutarse cada operación, los posibles errores y fraudes productivos resultan esenciales para el control del trabajo. Llibrer Escrig (2014, pp. 158–159) agrega a esto que el dominio de actividades relativas al acabado de los paños sitúa a los pelaires en una posición de privilegio que les permite conocer a la perfección las exigencias de la demanda, lo que los habilita a determinar los tipos de productos que se deben fabricar y los parámetros de calidad asociados. Asimismo, los sitúa en una situación favorecida a la hora de asumir la comercialización de los productos acabados.
6. Tundido
Las tareas finales del ciclo productivo se encuentran en manos de los tundidores. Estos artesanos se encargan de igualar el pelo de los paños cortando los hilos y hebras salientes. Esto otorga al paño una mayor homogeneidad, brillo y suavidad. Se trata de una tarea complementaria del batanado. La operación se realiza apoyando el paño en una tabla montada sobre caballetes. Allí dispuesto, se procede a levantar sus pelos mediante rebotaderas, para luego cortarlo con tijeras. Estas son de gran tamaño, poseen extremos planos y un resorte que separa sus hojas (Córdoba de la Llave, 1990, p. 65). Usualmente, el instrumental pertenece a los artesanos. La normativa no ofrece demasiados detalles sobre la operación. Según las ordenanzas murcianas, sabemos que el paño debe encontrarse seco al momento del tundido.27 Previamente los paños tenían que haber sido mojados, para descubrir fraudes producto de un estirado excesivo. Por su parte, la normativa de carácter general destaca la importancia de que el tundido se realice de forma pareja y evitando posibles daños sobre los tejidos (Iradiel, 1974, Apéndice documental, Primer Proyecto de Ordenanzas Generales de Paños, doc. 27, disp. 32, 1495; Reales Ordenanzas y Pragmáticas, Ordenanzas Generales de 1511, ley 92, folio IX). La tarea se ejerce por encargo, a cambio de un salario, careciendo los tundidores de cualquier tipo de posibilidad de elaboración autónoma.
7. Tintado
El color de un paño es uno de los aspectos más valorados por parte de los consumidores. Por ello, la posibilidad de comercializar el tejido depende en buena medida de un correcto tintado (Bordes García, 2003, p. 168; Guarducci, 2005, p. 16; Llibrer Escrig, 2014, p. 198). Se trata de una operación única dentro del ciclo productivo textil, puesto que la transformación del objeto de trabajo desplaza el rango de acción hacia el ámbito de la química. La tintura del paño requiere de una serie de reacciones que permiten la fijación de las sustancias colorantes a las fibras, a partir de su interacción en un medio acuoso. Como tendremos ocasión de comprobar, se trata de un proceso extremadamente complejo. De su propia naturaleza se desprende la posibilidad de realizarlo en distintos momentos del ciclo textil. Puede teñirse la lana, la hilaza (aunque esto último no se registra en la pañería castellana) o el paño finalizado. En este último caso se procede tras el batanado y antes del tundido (Izquierdo Benito, 1988, p. 28). La tintura sobre el paño es la opción predominante en la industria murciana (Martínez Martínez, 1988, p. 66).
La operación requiere de una gran variedad de materias primas que a grandes rasgos se dividen en dos tipos: sustancias tintóreas y mordientes, estos últimos facilitan la adhesión del color definitivo sobre el tejido. Una porción fundamental de estas sustancias, imprescindibles para el desarrollo de la industria textil murciana, proviene del comercio de ultramar. A esta se añade algunos productos de origen local, por ende más accesibles. La actividad tintórea se lleva adelante en instalaciones especialmente preparadas a tal efecto: los tintos o casas de tinte. Necesitan de grandes cantidades de agua para operar, por ello se sitúan en barrios extramuros, próximos a las acequias de la ciudad. En su interior, disponen de tinas y calderas para aplicar los colorantes y mordientes sobre los paños. Se trata de medios de producción costosos que en su gran mayoría constituyen propios concejiles que se entregan en arriendo (Martínez Martínez 2000, doc. 86, 30/8/1460).28
Existen dos modalidades de tintado. Por un lado, la tintura con pastel que no requiere de un mordentado previo y se aplica mediante baños de agua caliente, pero que no son puestos al fuego, por lo que se realiza en tintas de madera. Este colorante permite obtener distintas tonalidades de azul, variando su intensidad en función de la cantidad que se empleara. A la vez, sirve de base para otros colores como verdes, negros y púrpuras. De modo que interviene en una gran parte de los paños que circulan en el mercado medieval. Por el otro, la utilización de las demás tintas, que requieren mordientes y agua hirviendo durante todo el proceso, de forma que se utilizan calderas que soportan la acción de las llamas. El proceso de tintado requiere de sucesivos baños de las fibras en la mezcla de colorantes y mordientes (con la excepción de la tintura que solo requiere de pastel), cuya cantidad y duración varían en virtud de los colores e intensidad buscada. La tarea requiere de la cooperación de dos o tres artesanos. Se trata de tareas dificultosas que suponen acarrear agua, madera, moler y preparar colorantes, manipular los voluminosos tejidos, etc. Por ello, junto al maestro que se encuentra al frente del tinto se suelen desempeñar uno o dos operarios y un aprendiz.29
Los tintoreros se encuentran altamente calificados, puesto que son capaces de controlar las distintas reacciones que se requieren para modificar el color de las fibras. Para teñir es necesario conocer distintos factores, como las proporciones de los ingredientes o las temperaturas, para poder aplicar de forma exitosa el colorante a cada tipo de tejido. Un elemento a destacar es que el aprendizaje y dominio de este oficio requiere que los artesanos se encuentren alfabetizados, ya que es usual la utilización de recetarios y manuales.30 Semejante nivel de conocimiento técnico constituye la base para una posición de mayor fortaleza frente a los señores del paño. A esto se suma una condición adicional que torna única a la empresa tintórea: el elevado costo de sus materias primas. El acceso a los colorantes supone la principal barrera de entrada al oficio. Esto lleva a que la actividad tienda a concentrarse en unidades económicas independientes que por lo general escapan al alcance de los empresarios textiles. Lejos de ser una excepcionalidad murciana, esta pareciera ser la regla a nivel europeo.31 De este modo, la relación que establece el capital con estas unidades difiere de la entablada con el resto de los artesanos del ciclo textil. En este caso no se trata de una relación de subordinación, sino que se asemeja más a la adquisición de un servicio en términos de igualdad. Es decir que los maestros tintoreros, o los agentes que en su defecto se encuentran al frente de los tintes, se desempeñan como una suerte de contratistas de los señores del paño.32
8. Conclusión: división social del trabajo y acumulación de capital
Las páginas precedentes ponen en evidencia la enorme complejidad del proceso productivo textil que ha sido omitida por la teoría de la protoindustrialización. El desconocimiento del factor técnico se encuentra en la base del planteo que supone una pérdida gradual de la autonomía por parte de unidades productivas aisladas, otrora capaces de controlar y ejecutar íntegramente la fabricación de tejidos Schlumbhon (1986, pp. 147–152). Esta concepción del trabajo artesanal puede rastrearse hasta la obra de Marx (2011, p. 65), donde la sociedad medieval aparece como una sumatoria de unidades campesinas y artesanales independientes, aisladas las unas de las otras. Propietarias de la totalidad de las condiciones objetivas de producción, son enteramente autosuficientes, de modo que su horizonte productivo se encuentra limitado a la unidad doméstica. A estas les es ajeno el desarrollo de formas de trabajo cooperativas, presentes en otras sociedades precapitalistas en las cuales el Estado es capaz de movilizar coactivamente enormes cantidades de trabajadores para el desarrollo de obras ciclópeas. Por el contrario, la sociedad europea moderna conoce el desarrollo generalizado de la cooperación una vez que el capitalista logra concentrar a la fuerza de trabajo desposeída en un mismo espacio físico, en el marco de la manufactura. De allí que frente a la economía campesina y a la empresa artesanal, “la cooperación capitalista no se presenta como forma histórica particular de la cooperación, sino que la cooperación misma aparece como forma histórica peculiar al proceso capitalista de producción, como forma que lo distingue específicamente” (Marx, 2009, p. 406).
Sin embargo, el proceso productivo de la pañería bajomedieval y moderna no se circunscribe a los límites del taller de un maestro aislado. Por el contrario, hemos dado cuenta de una gran variedad de eslabones que participan de una industria descentralizada y de un alto grado de sofisticación. En primer lugar examinamos una serie de operaciones preliminares que preparan la lana para ser hilada, todas en manos de distintos operarios con escasa calificación. El apartado, el lavado y la remoción de nudos de los vellones. A estas se agregan el arqueado, cardado y peinado que apuntan a tornar sedosas las fibras, desenredarlas y disponerlas de forma paralela. Luego de haber pasado al menos por seis menestrales, la lana se encuentra lista para la fatigosa tarea del hilado, operación que como mínimo requiere de doce pares de manos para abastecer a un telar. Una vez hilada la lana, antes de que entren en escena los tejedores, intervienen las urdidoras, encargadas de preparar los hilos destinados a la urdimbre del paño. Realizada esta tarea, se pone en funcionamiento el telar. La utilización de esta herramienta requiere de trabajo en equipo: dos tejedores sentados frente al telar a los que se añade un asistente encargado de abastecer la lanzadera son necesarios para la textura. Confeccionado el paño, tienen lugar las operaciones relativas a su finalización, que buscan dotarlo de una mejor apariencia. Es tarea de los pelaires batanar y cardar el tejido, para lo cual se requiere la acción conjunta de dos o tres menestrales. Una vez adobado, llega el turno del tundido, que mediante tijeras iguala los tejidos, cortando pelos y hebras salientes. La última operación a la que hemos referido es el tintado, que puede realizarse sobre la lana o bien sobre el paño tejido, siendo esta última opción la más frecuente en Murcia. Esta operación, fundamental para la comercialización, también requiere de tres operarios para ser realizada.
Semejante complejidad técnica ha sido obviada por la historiografía clásica relativa al fenómeno protoindustrial. Ahora bien, el examen de las condiciones técnicas de la pañería nos permite demostrar que la fragmentación del proceso productivo constituye el fundamento para el desarrollo del Verlagssystem. En primer lugar, a raíz del aislamiento del artesanado con respecto a los mercados de materias primas y productos finalizados, en tanto el grueso de los artesanos que participan de la cadena textil lo hace en calidad de productores de un bien parcialmente elaborado. Al producir tan solo el insumo de la operación siguiente, estos pierden el contacto con el mercado. De este modo, el Verleger logra erigirse en intermediario obligatorio. Su poder se construye, en parte, gracias a controlar los extremos de la circulación. Pero esta intermediación, a diferencia de lo que supone Schlumbohm, deriva de la propia estructura fragmentada del ciclo textil. En este sentido, los artesanos se integran a este ya aislados del mercado. Aún más importante es el hecho de que la fragmentación del proceso productivo requiere de agentes capaces de organizarlo y darle cohesión. Este hecho ha sido advertido y tratado escuetamente por Sée (1961, p. 101), Carus-Wilson (1952, p. 639) y, más recientemente, por Banaji (2020, pp. 85–89). Estos destacan la razón técnica que opera en la subsunción del trabajo al Verleger, en tanto resulta imposible para el artesano aislado coordinar el proceso productivo que hemos descrito. El agente capitalista deviene fundamental para organizar y supervisar el trabajo de una multiplicidad de operarios. Finalmente, es el propio señor del paño quien integra el proceso productivo y, en términos de Banaji (2020, p. 86), re-totaliza la fuerza de trabajo dispersa en la mercancía final. De este modo, la función directiva del Verleger constituye una función de producción, que hace posible la ejecución del proceso laboral.33
En este punto es necesario retomar el análisis de Marx sobre el desarrollo de formas de trabajo cooperativas. Efectivamente, este subestima el régimen de trabajo artesanal al enfatizar el aislamiento laboral de las unidades productivas, lo que no se comprueba para la pañería bajomedieval. A raíz de privilegiar la concentración física de la fuerza de trabajo, el autor obvió el desarrollo de formas cooperativas en el marco de una industria descentralizada, como es la textil. No obstante, tal como indica, la cooperación constituye un fenómeno específicamente capitalista frente a las formas de trabajo feudales (Marx, 2009, p. 401 y ss.). Esto opera tanto para la manufactura estudiada por el autor, como para la industria descentralizada que nos ocupa. El desarrollo de la pañería es posible a partir del empleo de la multiplicidad de artesanos que participan en el proceso productivo por parte de un mismo capital. Esto presupone, lógicamente, cierto nivel de acumulación, que permita la adquisición de las materias primas y de la masa de fuerza de trabajo que participa del proceso de trabajo. De allí que el valor de esta última “deba estar reunido en el bolsillo del capitalista antes de que las fuerzas de trabajo mismas lo estén en el proceso de producción.” (Marx, 2009, p. 401). Vale recordar, sin embargo, que las herramientas de trabajo escapan al control de Verleger, ya que tienden a ser propiedad de los menestrales. El capital constituye la mediación fundamental en el vínculo entre los artesanos. De esta forma, la conexión entre sus trabajos particulares, su unidad en un cuerpo productivo global, radica por fuera de ellos. Esto nos sitúa ante una primera manifestación de la alienación del trabajo, en tanto el capital permite la conexión entre los trabajos particulares de los productores. La coordinación de su esfuerzo productivo que redunda en formas de organización cooperativas escapa a su control, se da a sus espaldas gracias a la mediación del capital, personificada en la figura del Verleger. De esta manera, el análisis del proceso productivo de la industria textil nos permite restituir la complejidad de la economía medieval que poco se condice con aquella imagen diáfana que postuló Engels y pervivió en la teoría de la protoindustrialización.
Documentación editada
Gomariz Marín, A. (2000) Colección de documentos para la historia del Reino de Murcia XX, Documentos de los Reyes Católicos (1492-1504), Murcia: Academia Alfonso X el Sabio.
Martínez Martínez, M. (2000) Colección de Documentos para la Historia del Reino de Murcia XXI, Documentos relativos a los oficios artesanales en la baja Edad Media, Murcia: Academia Alfonso X el Sabio.
(1987). Reales Ordenanzas y Pragmáticas (1527-1567), edición facsimilar, Valladolid: Lex Nova.
Referencias
Asenjo González, M. (1991). Transformación de la manufactura de paños en Castilla: las Ordenanzas Generales de 1500. Historia. Instituciones. Documentos, 18, 1-38.
Banaji, J. (2020). A Brief History of Commercial Capitalism. Chicago: Haymarket Books.
Barrio Barrio, J. A. (2007). Las reformas de la industria textil pañera en la ciudad de Orihuela en la primera mitad del siglo XV. Miscelánea medieval murciana, 31, 39–68.
Bordes García, J. B. (2003). Desarrollo industrial textil y artesanado en Valencia de la conquista a la crisis (1238-1350). Valencia: Universitat de València. Tesis doctoral inédita.
Cardon, D. (1996). Arachné ligotée: La fileuse du Moyen Âge face au drapier. Médiévales, 15(30), 13–22.
Cardon, D. (1999). La draperie au Moyen Âge: Essor d’une grande industrie européenne. París: CNRS Éd.
Carus-Wilson, E. (1952). The Woollen Industry. En E. Miller, C. Postan y M. Postan (Eds.), The Cambridge Economic History of Europe from the Decline of the Roman Empire. Vol. II. (pp. 613–690). Cambridge: Cambridge University Press.
Cifuentes, I., Comamala, L. y Córdoba de la Llave, R. (2011). Estudio introductorio. En Tintorería y medicina en la Valencia del siglo XV. El manual de Joanot Valero (pp. 13–140). Barcelona: CSIC.
Colombo, O. (2010). La ley del valor en los mercados campesinos precapitalistas. Anales de historia antigua, medieval y moderna, 42, 117–152.
Córdoba de la Llave, R. (1990). La industria medieval de Córdoba. Córdoba: Obra Cultural de la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba.
Córdoba de la Llave, R. (2011). Los batanes hidráulicos de la cuenca del Guadalquivir a fines de la Edad Media. Explotación y equipamiento técnico. Anuario de Estudios Medievales, 41(2), 593–622.
Córdoba de la Llave, R. (2013). El ajuar doméstico y personal de las mujeres en la sociedad urbana andaluza del siglo XV. En M. I. Val Valdivieso y J. F. Jiménez Alcázar (Eds.), Las mujeres en la Edad Media (pp. 77–114). SEEM.
Córdoba de la Llave, R. (2017). Los oficios medievales: Tecnología, producción, trabajo. Madrid: Síntesis.
Coriat, B. (2008). El taller y el cronómetro: Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la población en masa. Buenos Aires: Siglo XXI.
de Roover, R. (1941). A Florentine Firm of Cloth Manufacturers. Speculum, 16, 3–33.
del Campo Gutiérrez, A. (2004). El status femenino desde el punto de vista del trabajo (Zaragoza, siglo XIV). Aragón en la Edad Media, 18, 265–298.
Deyá Bauzá, M. J. (1997). La manufactura de la lana en Mallorca (1400-1700): Gremios, artesanos y comerciantes. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Ballears. Tesis doctoral inédita.
Dyer, C. (1989). Standards of Living in the Later Middle Ages: Social Change in England C.1200-1520. Cambridge: Cambridge University Press.
Endrei, W. (1971). Changements dans la productivité de l’industrie lainière au Moyen âge. Annales. Histoire, Sciences Sociales, 6, 1291–1299. https://doi.org/10.3406/ahess.1971.422413
Engels, F. (2007). Apéndice y notas complementarias al tomo III de El Capital. En K. Marx, El Capital. Crítica de la economía política. Tomo III. México: Siglo XXI.
Epstein, S. R. y Prak, M. (2008). Introduction: Guilds, Innovation, and the European Economy, 1400–1800. En M. Prak y S. R. Epstein (Eds.), Guilds, Innovation and the European Economy, 1400–1800 (pp. 1–24). Cambridge: Cambridge University Press.
Fazzini, M. (2020). La construcción de la hegemonía pelaire en la protoindustria textil murciana. Scoidades precapitalistas, 10, e046.
Fazzini, M. (2020b). Las disputas en torno a la designación de veedores en el gremio de los pelaires. Murcia, 1450-1510. Medievalismo, 30, 191-212.
Franceschi, F. (1993). Oltre il “Tumulto”: I lavoratori fiorentini dell’Arte della Lana fra Tre e Quattrocento. Firenze: Olschki.
García Sanz, A. (1987). Mercaderes hacedores de paños en Segovia en la época de Carlos V: organización del proceso productivo y estructura del capital en la industria. Hacienda pública española, 108-9, 65-79.
Guarducci, P. (2005). Tintori e tinture nella Firenze medievale (secc. XIII-XV). Polistampa.
Humphries, J. y Schneider, B. (2019). Spinning the industrial revolution. The Economic History Review, 72(1), 126–155.
Iradiel, P. (1974). Evolución de la industria textil castellana en los siglos XIII-XVI. Factores de desarrollo, organización y costes de la producción manufacturera de Cuenca. Salamanca: Universidad de Salamanca.
Izquierdo Benito, R. (1988). La Industria Textil de Toledo en el Siglo XV. Toledo: Caja de Toledo.
Kriedte, P., Medick, H. y Schlumbohm, J. (1986). Industrialización Antes de la Industrialización. Barcelona: Critica Editorial.
Llibrer Escrig, J. A. (2011). La formación de compañías para el tintado de paños: el caso de Cocentaina en el siglo XV. Anuario de estudios medievales, 41(1), 59-72.
Llibrer Escrig, J. A. (2014). Industria textil y crecimiento regional: La Vall d’Albaida y El Comtat en el siglo XV. Valencia: Universitat de València.
López Beltrán, M. T. (2010). El trabajo de las mujeres en el mundo urbano medieval. Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle série, 40–2, 39–57.
Mager, W. (1993). Proto-industrialization and proto-industry: The uses and drawbacks of two concepts. Continuity and Change, 8(2), 181–215.
Martínez Martínez, M. (1987). Molinos hidráulicos en Murcia (s.s. XIII-XV). Miscelánea medieval murciana, 14, 219–250.
Martínez Martínez, M. (1988). La industria del vestido en Murcia (siglos XIII-XV). Murcia: Academia Alfonso X el Sabio.
Martínez Martínez, M. y Molina Molina, A. L. (2013). La cultura del trabajo femenino en la Murcia bajomedieval. En M. I. Val Valdivieso y J. F. Jiménez Alcázar (Eds.), Las mujeres en la Edad Media (pp. 173–203). Murcia-Lorca: SEEM.
Marx, K. (2009). El Capital. Crítica de la economía política. Tomo I. Buenos Aires: Siglo XXI.
Marx, K. (2011). El Capital. Libro I, capítulo VI (inédito): Resultados inmediatos del proceso de producción. México: Siglo XXI.
Muldrew, C. (2012). Th’ancient Distaff’ and ‘Whirling Spindle’: Measuring the contribution of spinning to household earnings and the national economy in England, 1550–17701. The Economic History Review, 65(2), 498–526.
Navarro Espinach, G. (2000). Los negocios de la burguesía en la industria precapitalista valenciana de los siglos XIV-XVI. Revista d’historia medieval, 11, 67–104.
Navarro Espinach, G. (2022). Textiles in the Crown of Aragon: production, commerce consumption. En G. Owen-Crocker, M. Barrigón, N. Ben-Yehuda y J. Sequera (Eds.), Textiles of Medieval Iberia. Cloth and Clothing in a Multi-Cultural Context (pp. 93-112). Woodbridge: The Boydell Press.
Rodríguez Llopis, M. y García Díaz, I. (1994). Iglesia y sociedad feudal: El Cabildo de la Catedral de Murcia en la baja Edad Media. Murcia: EDITUM.
Sánchez Ferrer, J. y Cano Valero, J. (1982). La manufactura textil en Chinchilla durante el siglo XV, según algunas ordenanzas de la ciudad. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses.
Sée, H. (1961). Orígenes del capitalismo moderno. Buenos Aires: FCE.
Torres Fontes, J. (1983). Las ordenaciones al Almotacen murciano en la primera mitad del siglo XIV. Miscelánea medieval murciana, 10, 71–131.
Val Valdivieso, M. I. (2008). Los espacios del trabajo femenino en la Castilla del siglo XV. Studia historica. Historia medieval, 26, 63–90.
van Uytven, R. (1971). Technique et production au moyen âge : le cas de la draperie urbaine aux pays-bas. En S. Mariotti (Ed.), Produttività e tecnologie nei secoli XII-XVII. Atti delle «settimane di studio» e altre convegni. Instituto internazional di storia economica «F. Datini»- Prato (pp. 283-294). Firenze : Olschki.
Zell, M. (2004). Industry in the Countryside: Wealden Society in the Sixteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press.
Notas
Recepción: 13 Julio 2023
Aprobación: 06 Noviembre 2023
Publicación: 10 Noviembre 2023

 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional